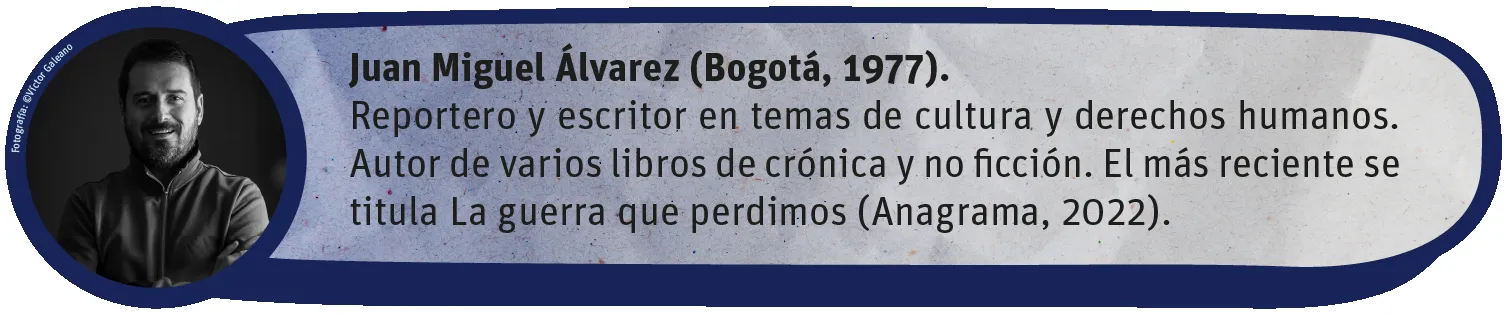Este libro lo deja a uno ensordecido. Como si las decenas de voces de las que el autor toma testimonio hablaran a un solo tiempo y emitieran sin detenerse los sonidos de lamento, tristeza, ansiedad, desengaño, coraje, encono y justicia. ¿Hay algún sonido que caracterice la justicia? El efecto termina siendo emocional y sensorial. Y más allá de la tenue capa de susceptibilidad humana, quizás también sea un efecto político.
V13, crónica judicial es el retrato del juicio que Francia efectuó contra los pocos detenidos vinculados como responsables mediatos y colaboradores de los atentados sufridos en París en la noche del viernes 13 de noviembre de 2015.
Hay que recuperar los hechos en el tiempo: en aquel año, apenas comenzando, París ya había sufrido un ataque de fundamentos similares en el que acribillaron a doce periodistas de la plantilla del periódico Charlie Hebdo. Esta masacre sumió a la nación —y al mundo del periodismo— en preguntas —quizás idiotas en una democracia— acerca de la legitimidad de la sátira y la burla como artefactos de difusión política. Entrado noviembre, en la noche del último viernes de clima otoñal y cuando la gente habitaba las calles y los bares y los restaurantes con su ánimo festivo antes de que a Paris la sumiera la típica melancolía del clima invernal, un grupo de quince yihadistas cometió otra masacre de civiles, la peor por numerosa: 130 muertos en tres escenarios distintos: el Estadio de Francia, la sala de conciertos Bataclan y las terrazas de restaurantes en calles al oriente de la ciudad. En la reacción, las autoridades fulminaron a nueve de los asesinos. Otros seis lograron evadirse. Finalmente, catorce personas comparecieron ante el juez sindicadas en diferentes grados de responsabilidad. De ahí que Carrère, el autor, advierta en las primeras páginas del libro que este juicio no iba a ser el «Núremberg del terrorismo» porque nadie de alto rango sería juzgado, solo “segundones, ya que los que mataron han muerto”.
A saltos de mata, este asunto podría ser tomado como una carencia del libro; total, ¿a quién le importan las vidas de la gente que no es protagonista de la Historia? Lo cierto es que la crónica, como género, basa la potencia de su estética exactamente en eso: traer a lo público las vidas de personas que, aparentemente, no importan porque no son públicas.
Emmanuel Carrère, nacido en 1957, es uno de los escritores centrales de la actual literatura francesa. El comienzo de su obra fue la ficción plasmada en novelas que no pasaban de ser libros de interés local. A partir del 2000, con la publicación de su primera novela de no ficción titulada El adversario, Carrère se convirtió en un autor de tiraje global, celebrado y estudiado en más de veinte idiomas. Hay quienes han llegado a decir —y a creerlo— que con este giro en su producción creativa, Carrère ha expandido el horizonte de la literatura hacia lugares apenas explorados. De manera paralela, este escritor se ha desempeñado en oficios complementarios como la elaboración de guiones de cine, la dirección de documentales y la investigación y escritura de reportajes para periódicos y revistas.
V13 es, justamente, un libro en el que Carrère se ejercita como reportero para cubrir el juicio durante los nueve meses que dura, y hacer entregas de 7.500 caracteres cada lunes a su editor en el semanario L’Obs. «Yo no debo ser el único que hoy se pregunta por qué se dispone a pasar un año de su vida encerrado en una sala de audiencia gigantesca con una mascarilla en la cara cinco días por semana y levantándose al amanecer para pasar a limpio las notas de la víspera antes de que se vuelvan ilegibles, lo que claramente significa no pensar en nada más y no tener más vida durante ese año».
Los libros que narran juicios son toda una categoría de la literatura. Su éxito comercial —y literario— depende de la importancia para la sociedad del delito que está siendo juzgado y la capacidad del autor para trasladar al papel la tensión vivida en el estrado. En ocasiones, aunque el delito no es grave ni reviste mayor importancia política, como en El periodista y el asesino de Janet Malcom, la formidable recepción entre lectores ocurre por la calidad moral en la exposición de los argumentos entre acusadores y defensores. Y hay excepciones, como esta de V13, en que la virtud es la suma de todo lo anterior: el juicio va sobre un crimen mayúsculo para el mundo de tradición occidental y Carrère logra contagiar al lector de la intensidad que él atestigua en ese intricado ecosistema dialéctico: los sobrevivientes que lloran y claman mientras van contando al detalle el horror de la masacre, los acusados que van escondiendo verdades hasta que son vencidos por el peso de los acontecimientos, los abogados de parla orgullosa que afrontan el caso como un asunto existencial y el día a día de la masa de periodistas, entre los que se encuentra él mismo, con su frecuente atrevimiento a la hora de interpretar todas las versiones del dolor.
La estructura de V13 sigue el desarrollo cronológico del juicio. Primero hablan las víctimas. Luego, los acusados. Cierra la palabra del tribunal. Para facilitarse el planteamiento de cada episodio y, de paso, hacerle la vida más fácil al lector, Carrère distribuye cada momento en fragmentos, unos más largos que otros, anticipados por intertítulos. En algún punto del primer tercio del libro, el escritor comprende dos de los principios que deben regirlo para su trabajo de campo. Uno, que la materia prima de su escritura es el testimonio de personas afectadas, con las limitaciones y virtudes que eso impone: “Pero no hay ni puede haber repeticiones, porque cada cual vivió estos mismos instantes con su propia historia, con sus secuelas, con sus muertos, y lo expresa ahora con sus propias palabras”. Y dos, que por muy perspicaz que sea, hay cosas que solo puede llevar al papel luego de que alguno de los comparecientes lo haga público. «Una chica que estaba en el Bataclan me dice lo que ella tiene derecho a decir y yo no: "No es suficiente. Si es para que nos hagamos una idea de lo que fue, no basta. No es casi nada"».
Al acabar la última página, el mensaje residual está emparentado con ese nacionalismo francés que los hace ufanarse de su historia en la filosofía política liberal, en el humanismo iluminado y en la fe doctrinaria por la idea de justicia. Los culpables son condenados a penas proporcionales; el sistema elude la venganza punitiva; la Francia es justa y ponderada, incluso con quienes más mal se han portado. Siento que Carrère cae un poco en eso, pero como he advertido solo es un matiz residual. Lo principal, lo que queda impreso en el cerebro, son las historias de vidas cruzadas por la desolación de la masacre, la cita con el terror inapelable: «Oigo su respiración entrecortada, oigo su estertor, sé que son sus últimos instantes. Sé que estoy viviendo a su lado los últimos instantes de su vida. Es algo muy íntimo, es quizá lo más íntimo que se puede compartir con alguien. No lo veo, está detrás de mí, pero siento su respiración, la oigo. Soy el único testigo de su muerte. No conoceré nunca su nombre».