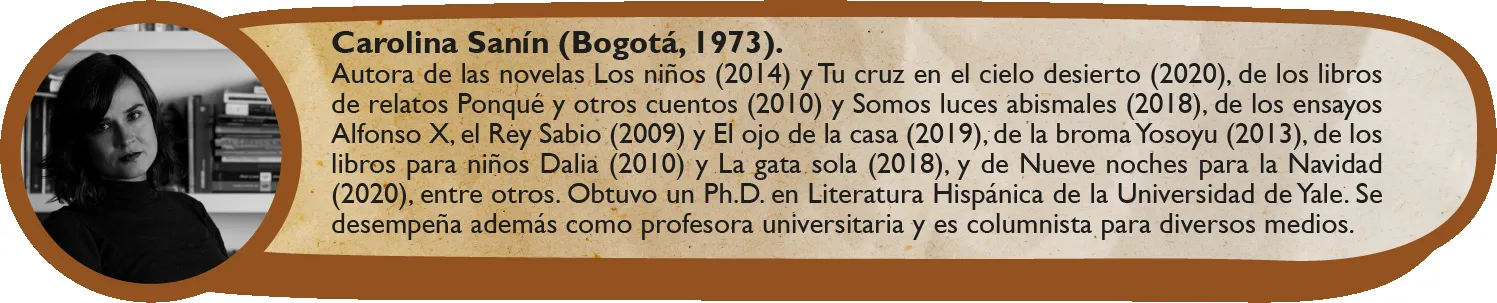A diferencia de una novela, una colección de cuentos exige que su lectora entre y empiece a prestar atención muchas veces durante la lectura, una por cada pieza; que se disponga recurrentemente a recibir el texto y cambie, una y otra vez, el sentido de su disposición. La lectora entrega con mayor esfuerzo su confianza en la serie de relatos que en la narración de largo aliento, y el autor tiene que conservar un equilibrio sutil e hipnótico para que ella siga, o sea, para que recomience sucesivamente. Él tiene presentes todos los cuentos mientras trabaja en uno de ellos, así como el malabarista tiene controladas las bolas que están en el aire al tiempo que tiene contacto con una de ellas. Además de ser un malabarista, el autor del libro de cuentos es nervioso: muestra su vulnerabilidad y trabaja con la tensión y la emoción. Domina y cede, casi suelta, siempre recupera, y tiene todo en cuenta, todo presente. Sabe, además, que una bola es todas las otras.
El más reciente libro de Luis Miguel Rivas, Malabarista nervioso, es un éxito del malabar narrativo y cognitivo: eleva y sostiene a la lectora, se convierte en un racimo de recuerdos en ella y de compañías para ella, la traslada a ámbitos diversos, le siembra deseos y le hace ver que todos los cuentos de la colección se versionan y se interpretan mutuamente (que cada uno es todos los demás). Se pregunta sobre la simultaneidad de las distintas formas de la presencia: sobre el fantasma y el recuerdo, sobre la comunicación a distancia y el más allá de la muerte, sobre la aparición religiosa y el amor virtual. Sus personajes oscilan entre estar en el abandono aparente y estar en la mano de otro, como los objetos del malabar. Sus acontecimientos suben y bajan entre la gracia y la sordidez, y su énfasis se balancea entre la ocurrencia y la contemplación.
El primer cuento, “Fantasma sin énfasis”, plantea con liviandad el problema grave de la falta de gravedad —de la falta de cuerpo—. Con la profundidad ontológica de “La tercera resignación” de García Márquez y la ternura distante de El fantasma de Canterville, se pregunta por la consistencia de lo vivo, por la relación de proporcionalidad entre lo existente y lo perceptible (“Era una vaga intuición, apenas el bosquejo de una generalidad”) y por el proceso de dejar de ser. Sus esfuerzos descriptivos derivan en importantes descubrimientos abstractos e inspirados (“una distancia de sensación”, “la completa entrega al abandono”).
“La sonrisa de nuestra señora”, una especie de relato picaresco espiritual, trasciende la anécdota para estudiar la naturaleza del hambre. Es un cuento minucioso, arriesgado y paciente, que se toma el tiempo para describir acciones físicas con precisión y para mostrarle al lector, a través de esa misma precisión, cuánto de lo que lee le es irremediablemente invisible. La experiencia del lector en este cuento —su ver veladamente las apariciones que el lenguaje anuncia— lo lleva a pensar en las posibilidades y los límites de la fabricación literaria.
“San Cristóbal”, aterrador y contundente, trata de la violencia de un niño, de la responsabilidad y la transformación, del peso que se carga y alternativamente se suelta (nuevamente, la labor del malabarista), y de la opresión y la conversión. Es, misteriosamente, un cuento de terror y de salvación al mismo tiempo. Transmite un sentido agudísimo de la escena.
“El muerto sigue bien” es un compendio de invitaciones a pensar sobre la identidad más allá de la muerte, la continuidad del contacto, la fragilidad del pasado, el paso de la vida a través de los lazos de amistad, “lo superfluo de las pequeñas lealtades humanas” y la sustancia misma de la narrativa: la posibilidad y la imposibilidad del cambio.
“A mí lo que me mató fue ese salsaludo” logra una peculiar alegría de tragicomedia. Trata de la frustración y el abandono amoroso, de la soledad, y, nuevamente, de perder y recobrar; de la manera de hacer lo pesado ligero y lo ligero, pesado. Tiene una textura oral vívida que suspende el entendimiento y capta la intuición (“carátulas estridentes que a mí a veces hasta miedo me daban de tan alegres”), y una impresionante complicidad sensual entre el narrador y su audiencia.
La angustia de la alienación contemporánea en ámbitos y relaciones eróticas se transmite en “¿Podría apagar la luz?”, un relato distópico sobre las articulaciones entre la espectralidad y la esperanza, y en “Marejada feliz”, un agudo estudio sobre el extrañamiento en el deseo, y sobre el fuera de lugar del amor (“Se repelían en persona y no encajaban en la imaginación”). En “Plantas contra zombis” el juego sirve para detectar las transformaciones del lenguaje y la experiencia entre la niñez y la adultez, y en “La gran carrera de Jaime Luis Correa” el autor vuelve heroica la diligencia, detecta los vínculos entre deporte, guerra y publicidad, y explora el efecto desdoblador del arte, que hace visible lo borrado, lo cotidiano y lo prosaico —y nos recupera del aire—.
Admiren la belleza y responsabilidad del Malabarista nervioso, la atención constante de su autor al oficio de escribir y su búsqueda de la verdad que salta entre la expresión y la aparición.