Se mantenían en una especie de pedestal, altos, muy altos, en la esquina superior izquierda de la biblioteca de la casa. Había que echar la cabeza hacia atrás para verlos en toda su magnitud. Al lado reposaban otras ediciones de lujo que mis hermanos y yo no teníamos permitido coger sin supervisión de un adulto responsable. «Ustedes son como las cucarachas: lo que no se comen, lo dañan», nos decía la mamá. Tenía toda la razón. Los libros más valiosos debían ser posicionados fuera de nuestro alcance con el fin de preservarlos. El borde de cada hoja estaba recubierto de una pátina dorada que, hoja más hoja, constituía un conjunto de reborde brillante que los demás libros no tenían. Los tomos se ordenaban del uno al cuatro porque el título los atravesaba de manera horizontal y entonces había que ponerlos en estricto orden para que tuviera sentido. Decía: Las mil y una noches.
No podría situar el momento exacto ni la edad exacta en que caí rendida al encanto de Sherezada. Por ella trepaba los estantes de la biblioteca como quien trepa las ramas de un árbol. Me caí varias veces pero nunca me pasó nada tan grave como para tener que reportárselo a la mamá. A fin de cuentas ella se hubiera limitado a decir: No-piense-en-eso. Agarraba de a un tomo para que no se notara el hueco que quedaba si acaso extraía los cuatro juntos. Lo llevaba hasta mi cuarto y lo escondía bajo mi almohada. Cada noche contemplaba el vaivén dorado de las hojas impulsadas por mi dedo pulgar sumida en un estado parecido a la hipnosis. No era yo quien terminaba eligiendo el cuento, sino el azar. Nunca me sentí defraudada, quizá por eso en mi vida adulta aún sigo dejándome llevar por las invitaciones de lo incierto.
Me tomó más de mil noches entender por qué las historias que narraba Sherezada me parecían tan fascinantes. Al principio me limitaba a leerlas, luego empecé a reescribir mis propias versiones que terminaban camufladas entre las páginas de alguno de los cuatro tomos. Hacía ligeros cambios en la trama y modificaba los personajes para hacerlos más familiares y cercanos. Quería saber lo que se sentía tener textos de mi autoría dentro de un libro de verdad. También quería que mis hermanos los encontraran y los leyeran. Dudo que lo hayan hecho porque, a falta de computadores, escribía a mano y ni yo misma entendía mi propia letra. Hoy sigo sin entenderla. Tengo decenas de libretas con ideas y apuntes que no consigo descifrar.
Sherezada me enseñó que las palabras tenían la fuerza suficiente para penetrar más hondo que el filo de una espada y que ningún sultán, por importante que fuera, era capaz de resistirse al encanto de una historia bien contada. Su poder no residía en la belleza física o en el tamaño de sus pechos, sino en la capacidad de salvarse a sí misma con su ingenio e inteligencia. Después de todo, existían otras formas de entretener a un hombre sin necesidad de quitarse la ropa.
Sherezada contaba una historia cada noche hasta llegar a esa cifra que, puesta en números, podía leerse en cualquier dirección y siempre significaba lo mismo: 1001 fue mi primera capicúa, la que me mostró que lo infinito podía representarse con una cifra concreta. 1001 fue quizá, también, el inicio de mi fascinación por los palíndromos. Los coleccioné obsesivamente en un cuaderno de tapa azul que me acompañó a lo largo de mi adolescencia. Llegué a inventarme algunos que jamás superaron las diez palabras. Dejé de hacerlo cuando me enteré de que George Perec había escrito un palíndromo de 1.247 palabras. De inmediato supe que nunca podría hacer algo así. Habría aprendido francés solo por ser capaz de entenderlo. De esa época de mi vida me quedó la maña de leer palabras y frases enteras al revés. Todavía lo hago.
Recién ahora me doy cuenta de que mi vena de exagerada no me viene por paisa, me viene porque Sherezada me enseñó a apropiarme del concepto de infinitud. Quienes me conocen saben que yo no doy unas simples gracias, sino infinitas gracias. Si me canso, lo hago infinitamente y cuando me agarra el frío, nunca es un frío normal, sino un frío infinito. A la gente que quiero la quiero hasta el infinito y cuando río lo hago con carcajadas de infinita duración y volumen. Y con esa misma infinitud adoro el mar, el chocolate, los animales, el café y los libros. No me extraña que mis amigos me llamen hiperbólica, que un personaje de mis novelas tenga por nombre doña Perpetua y que una de mis palabras favoritas sea sempiterno.
Sherezada fue mi referente en una época en la cual los referentes de las niñas casi siempre eran mujeres cuya única aspiración era ser bonitas, vírgenes, flacas y sumisas; princesas a la espera de un príncipe azul que las desposara y les dijera cómo vivir sus vidas. Ella me mostró un camino del que nadie me había hablado. Su deseo no era seducir al sultán para casarse, complacerlo, reproducirse, ser felices y comer perdices, sino entretenerlo con historias durante mil una noches para que le perdonara la vida a ella y a las demás doncellas del reino.
Descubrí que no tenía que casarme ni llenarme de hijos ni plantarme en la cocina a hacer pasteles hojaldrados de manzana. Si Sherezada podía contar historias cada noche, no veía ningún impedimento para yo hacerlo también. Y por eso aquí estoy: sin hijos, sin marido, sin un horno decente, ni un buen manejo del hojaldre. Ni siquiera me gustan las manzanas. Y si me antojara de pastel bastaría con salir a comprarlo con el dinero que yo misma me he ganado trabajando. Aquí estoy: no espero a nadie, me hago caso a mí misma, me salvo yo sola, noche tras noche, palabra tras palabra, libro tras libro. Ya no camuflo mis relatos dentro de otras novelas porque ahora soy yo quien las escribe y es mi nombre el que aparece en la cubierta. Si hoy pueden leerlas es porque hace mucho dejé de escribir a mano.
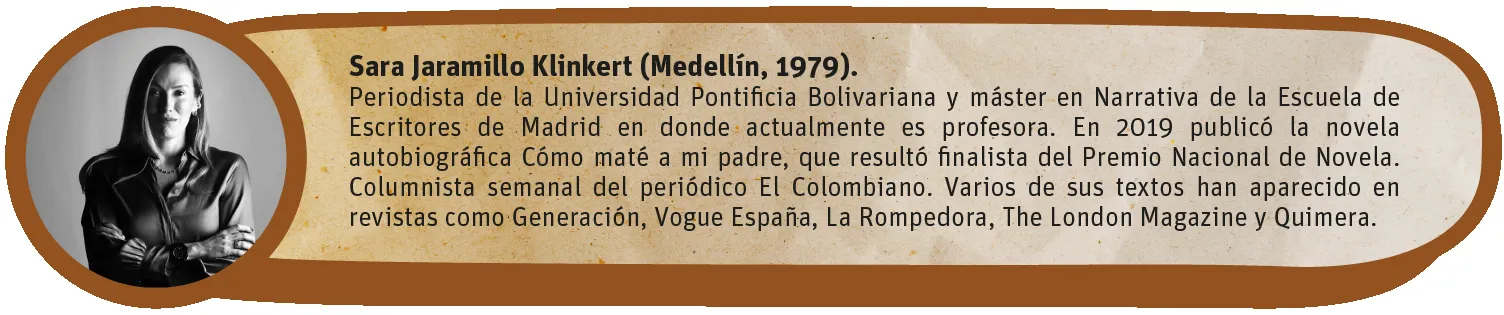

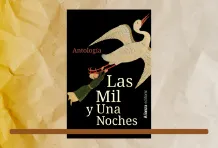
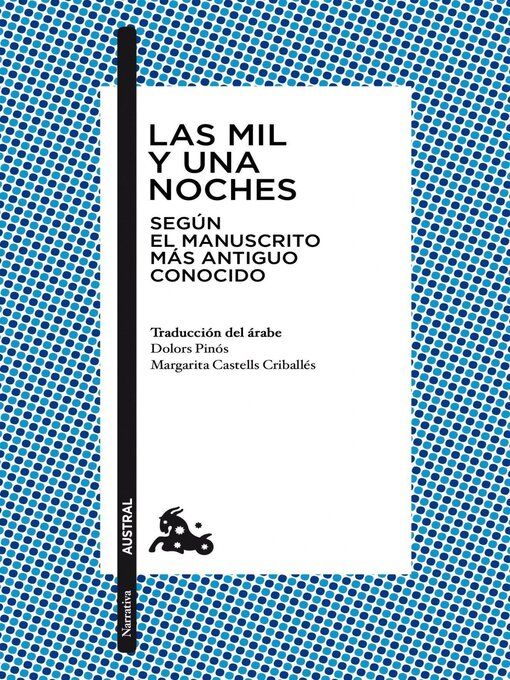
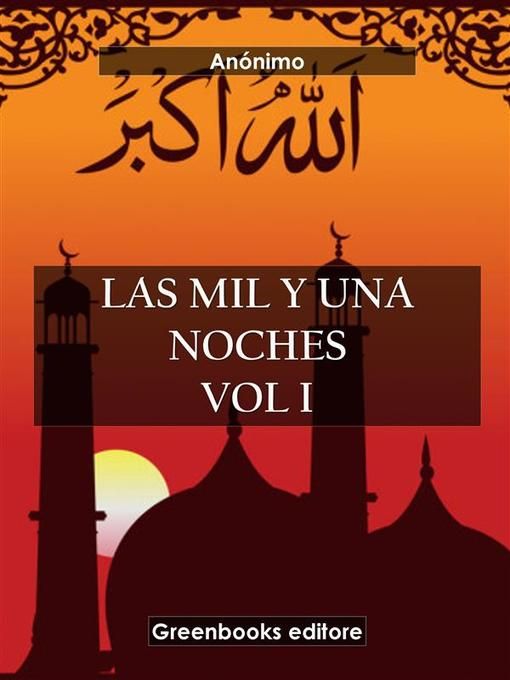
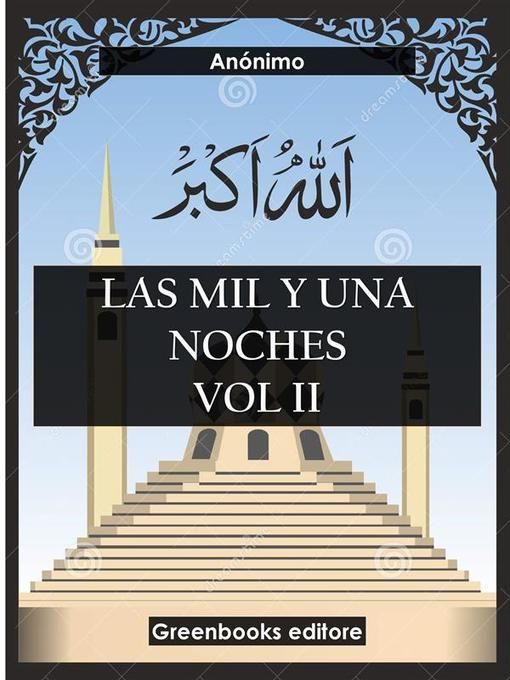



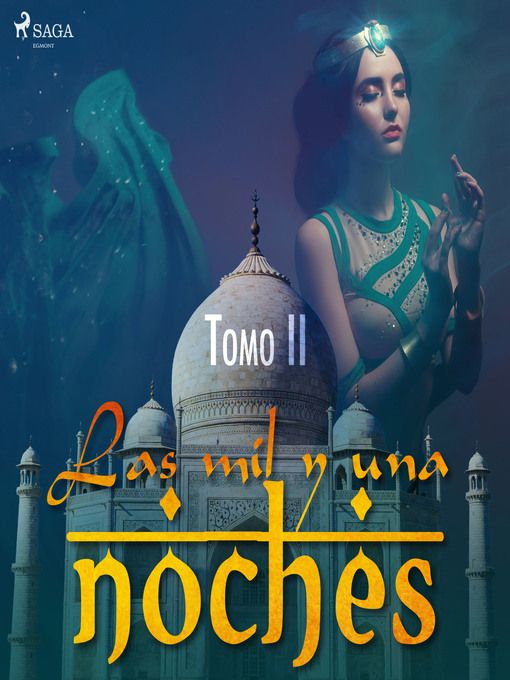
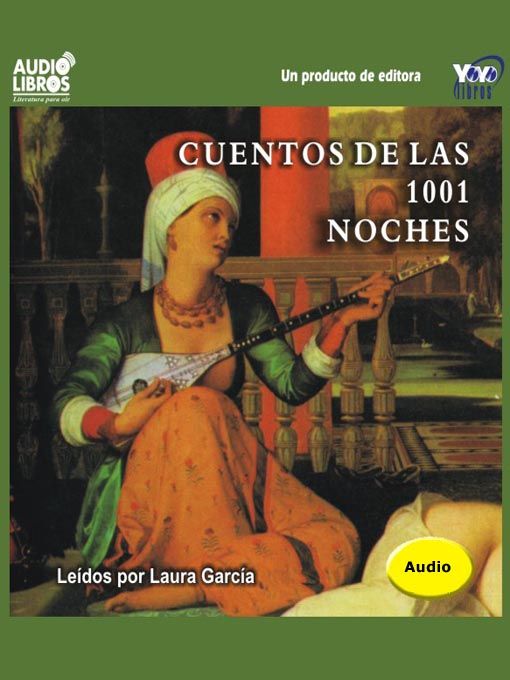
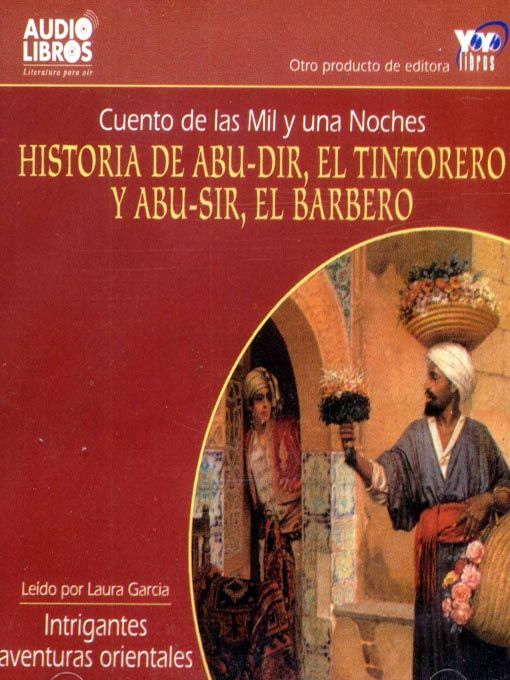


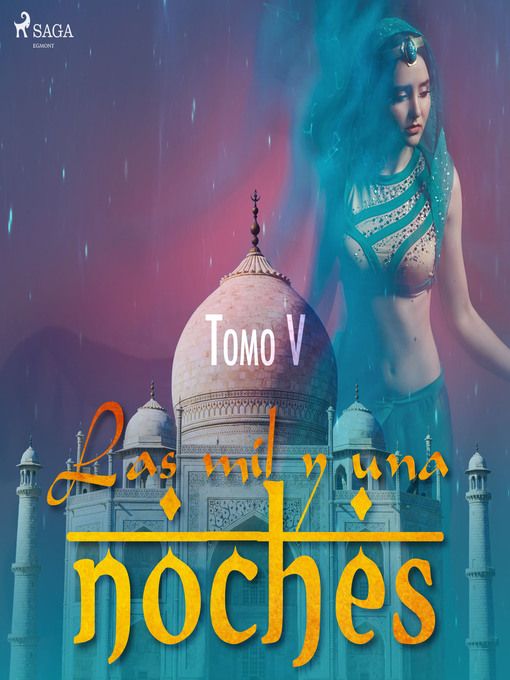
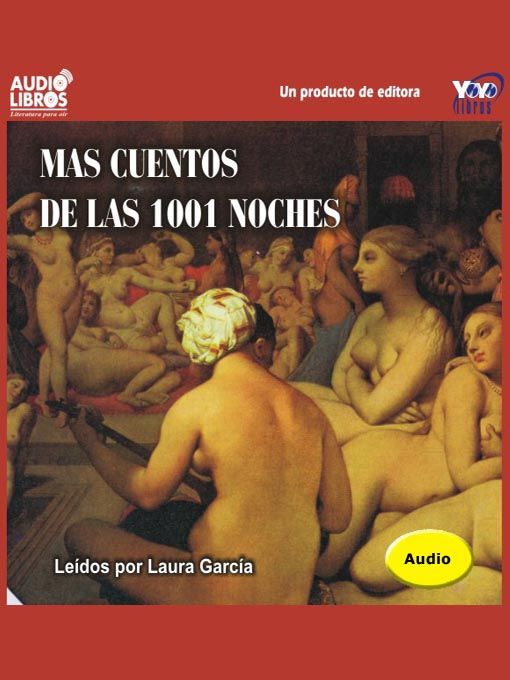
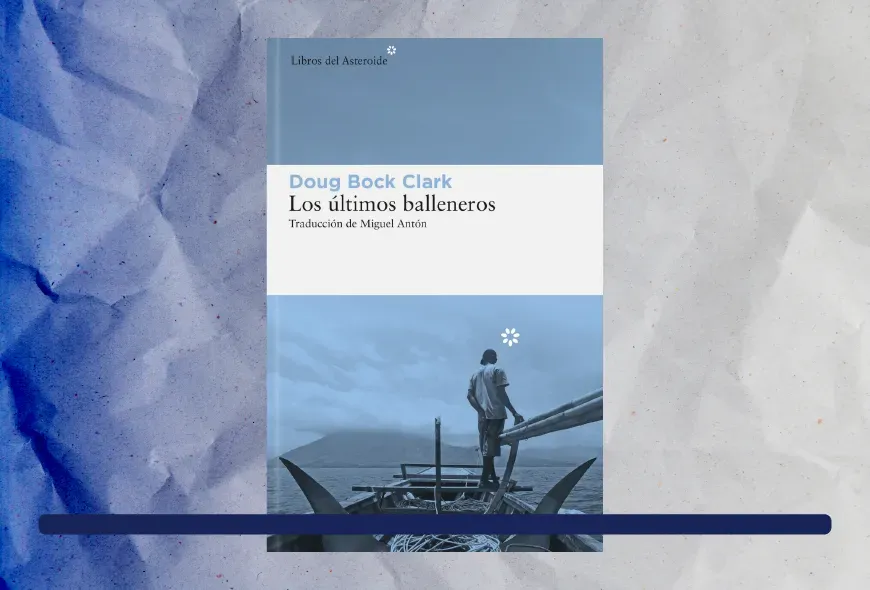

.jpg?u=https%3A%2F%2Fimages.ctfassets.net%2Fjecnfi8tljxk%2F7vQBDNGzG2U8WCna0AAtbQ%2F15fb7ce11ca0edfe489e4e426405a4ff%2FDise_o_sin_t_tulo__1_.jpg&a=w%3D870%26h%3D590%26fm%3Djpg%26q%3D80&cd=2023-08-23T18%3A12%3A23.620Z)