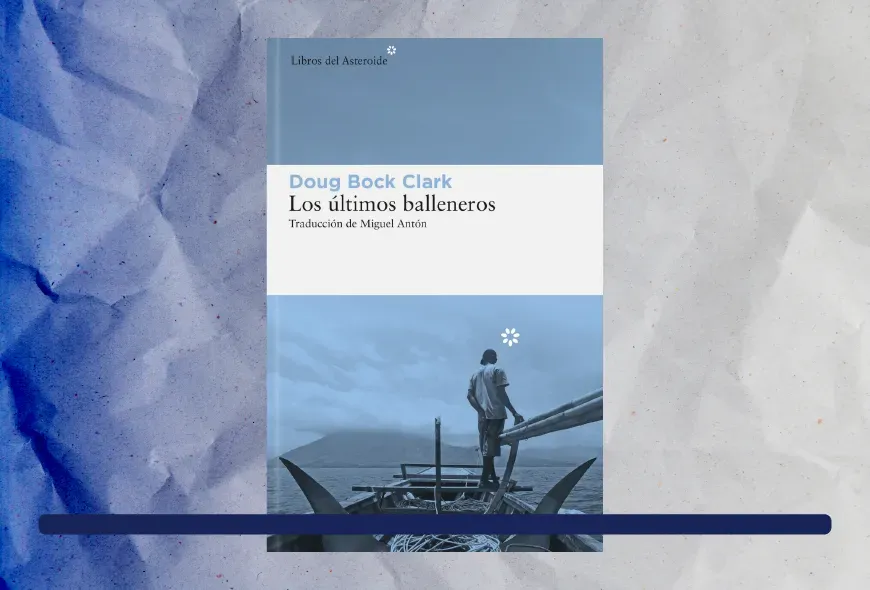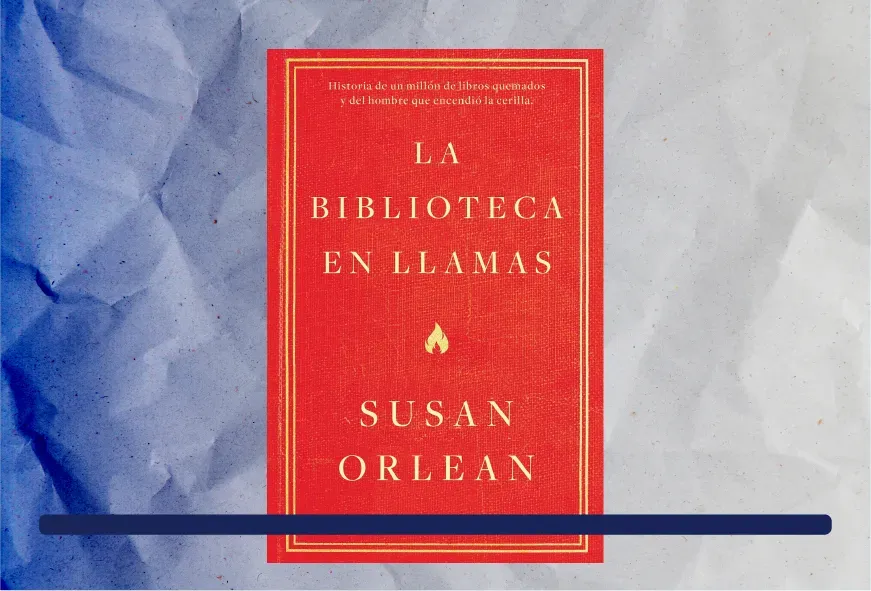Este es un libro encantador. Se trata de seis historias escritas en formato de crónica en torno al antiguo puerto de Manhattan, sucedidas y publicadas en la década de 1950. Todas vieron la luz en la revista The New Yorker, de cuya plantilla hacía parte su autor: Joseph Mitchell.
Cada historia es una composición detallada sobre los misterios cotidianos que se hallaban encerrados en una urbe que, para ese tiempo, ya era una ciudad avejentada que prometía abrirse enteramente al desarrollo modernizador. En la Manhattan de mediados del siglo XX convivían los rascacielos más altos del mundo situados en Midtown —Empire State Building, por citar el más—, con los rescoldos decimonónicos de tres o cuatro pisos solo de habitación, casas enmohecidas, bodegas abandonadas y la atmósfera un tanto bucólica del Lower Eastside.

Si bien, la ciudad de Nueva York venía siendo descrita y descifrada en una cantidad de novelas de ficción que hoy son consideradas clásicas, como Manhattan Transfer o El gran Gatsby, el periodismo también calaba con lo suyo en el espíritu de la que pronto sería la capital del mundo. Fueron los autores de la generación de Mitchell quienes anticiparían las historias de no ficción como paradigmas de investigación y relato literario, siempre centrados en una masa de lectores neoyorquinos que esperaban semanalmente ayudas para entender la vida en una ciudad que ya pretendía tapar el sol con cemento.
Mitchell fue un reportero que fusionó las dos técnicas centrales del periodismo con la mecánica artesanal del narrador. Es decir: la escritura de sus textos dependía absolutamente de la observación en terreno y de la conversación con las personas que habitaban ese terreno. Para lo cual, Mitchell solo empezaba el acto de escribir una vez estuviera seguro de haber pasado el tiempo necesario con los elementos de su historia. Era esta su forma de obtener la materia prima especial que le permitía crear literatura de no ficción.
Nacido en 1908 y muerto en 1996, Mitchell fue un cronista menor para el grueso de los lectores de New Yorker, porque sus temas y personajes parecían de utilería o secundarios, sobre todo si se los comparaba con las historias que impactaban directamente en el debate público y que procedían de manos de autores revestidos con un aura de genialidad. Mientras John Hersey había escrito sobre los sobrevivientes a la bomba de Hiroshima trayendo a la discusión nacional la venalidad del poderío militar estadounidense, Mitchell había publicado la historia del profesor Gaviota, un mendigo que en las aceras del puerto pasaba sus días alimentando aves y hablándoles como si entre ambos hubiese un diálogo cotidiano. Mientras Hanna Arendt reportaba desde los juicios a Eichmann en Jerusalén, Mitchell se daba largas jornadas de mística observación en los cementerios antiguos de Staten Island. Mientras que Truman Capote ponía el foco en el crimen aterrador de una familia, Mitchell llevaba al centro de la escena a un viejo restaurantero del bajo Manhattan. En otras palabras: la obra de Mitchell consistía en elevar personas del común a la categoría de personajes literarios.

Foto de Berenice Abbott. Tomada de: https://monovisions.com/berenice-abbott/
El libro El fondo del puerto, cuya primera edición en ingles es de 1959, resulta ser la constatación de lo anterior. Sus seis crónicas pueden ser agrupadas en dos tipos: las que cuentan la vida de una persona y las que describen un lugar o una situación.
‘En el viejo hotel’, ‘La tumba del señor Hunter’ y ‘Patrón de arrastre’ son los perfiles de Louie Morino, un italiano propietario de un restaurante especializado en comida de mar situado en la primera planta de un viejo hotel abandonado; del señor Hunter, un octogenario que lo lleva a conocer las tumbas lejanas de gente caída en la Guerra de Secesión; y de un pescador llamado Ellery Thompson, capitán y dueño de un barco que integra la flota de Stonington, la más respetada en el puerto.
Las otras tres, ‘El fondo del puerto’, ‘Treinta y dos ratas de Casablanca’ y ‘Los ribereños’, son la composición de tres atmósferas concretas sobre la cotidianidad del puerto y los asuntos invisibles que aparentan ser anodinos. La primera habla de lo que contiene el lecho marino que rodea Manhattan, sus dimensiones, las especies que abundan, los restos de embarcaciones naufragadas y los puntos en que aparecen cadáveres de personas que fueron asesinadas por el crimen neoyorquino. La segunda describe las tres variedades de ratas que pueblan la ciudad y las maneras en que la gente debía actuar contra ellas. La tercera es la reconstrucción geográfica y emocional de varios pueblos vecinos sobre la línea costera, a partir de las reacciones de algunos personajes.

En los perfiles predomina la técnica del diálogo; el relato avanza en la medida en que Mitchell sostiene una conversación con el personaje central. A cada pregunta lanzada por el cronista le sucede una respuesta amplia, cargada de contexto y de hechos históricos. No hay muchos intentos por definir psicológicamente a los personajes, ni por desentrañar intenciones veladas o desenmascarar impostores. Todo lo contrario, cada persona retratada por Mitchell parece ser su gran amiga, alguien con quien comparte tiempo vital y de quien no se espera nada oculto.
“Es un hombre orgulloso, algo acartonado y ceremonioso por naturaleza, pero se relaja enseguida, posee una gran curiosidad y sabe entenderse con la gente”, dice Mitchell de Louie Morino. “En las horas de mayor actividad bromea y ríe con la clientela mientras desgrana las especialidades del día en términos extravagantes y escucha o divulga los chismorreos del mercado”.
En las crónicas que son atmósferas el lector recibe largas descripciones de los espacios físicos, de los comportamientos generales de la muchedumbre, del clima y de los objetos usuales. Estos textos son un frecuente paseo por el presente y el pasado, y están nutridos con datos de enorme calidad que van asombrando los lectores párrafo a párrafo. Datos que le harían preguntarse a cualquier reportero ¿cómo hizo Mitchell para obtenerlos?
Por ejemplo, en ‘Treinta y dos ratas de Casablanca’ dice: “Las ratas son casi tan fecundas como los microbios. En Nueva York, en condiciones favorables, tienen de tres a cinco camadas anuales de entre cinco y veintidós crías cada una. El récord lo batió hace poco una pareja de ratas en cautiverio, que tuvo siete camadas en siete meses”. O en ‘En el fondo del puerto’: “…las almejas se encuentran tan hacinadas que parecen un empedrado del lecho marino. Son almejas hermosas, con los labios internos ribeteados de un violeta brillante y la carne rosácea y abundante como un capullo de rosa”.
De Mitchell se ha dicho que es uno de los grandes exponentes del “estilo New Yorker” y que ha sido ��“el secreto mejor guardado de la literatura estadounidense”. Para quienes no lo hayan leído aún, este libro puede ser la mejor entrada a su obra y un viaje intenso y colorido a la ciudad de Nueva York que hace rato dejó de ser.
*Todas las fotos de esta nota son de Berenice Abbott y fueron tomadas de: https://monovisions.com/berenice-abbott/
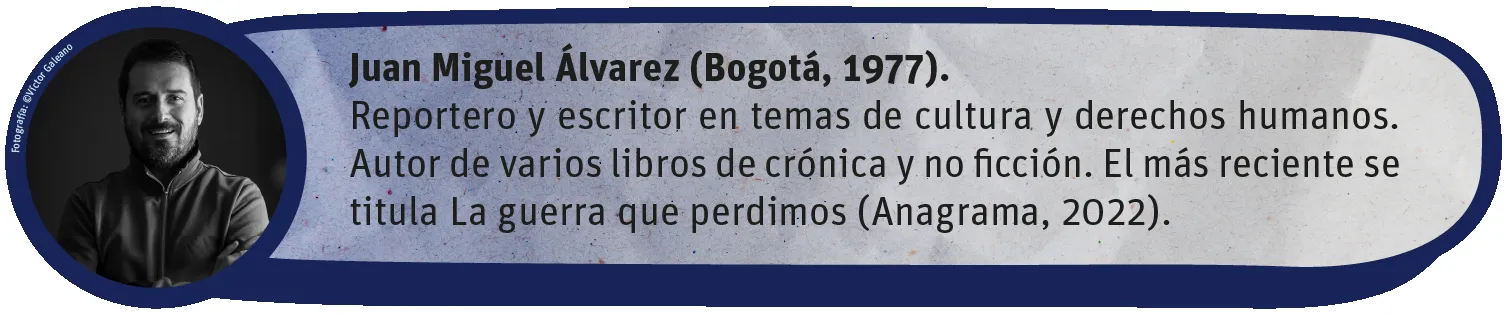


![Cabecera El veneno de los dragones [Palabras Rodantes]](/bibliotecas/_gatsby/image/5710f463e15f37ea3dfb42608eb138a2/ebe28072a6bf3ec5873be108fd6505f8/Cabecera.webp?u=https%3A%2F%2Fimages.ctfassets.net%2Fjecnfi8tljxk%2F6GlwiqT1na8biDT7Zy7zLA%2F7942ba952e472db09d0c5442f4f6dc97%2FCabecera.webp&a=w%3D870%26h%3D590%26fm%3Dwebp%26q%3D80&cd=2025-07-14T16%3A01%3A02.800Z)