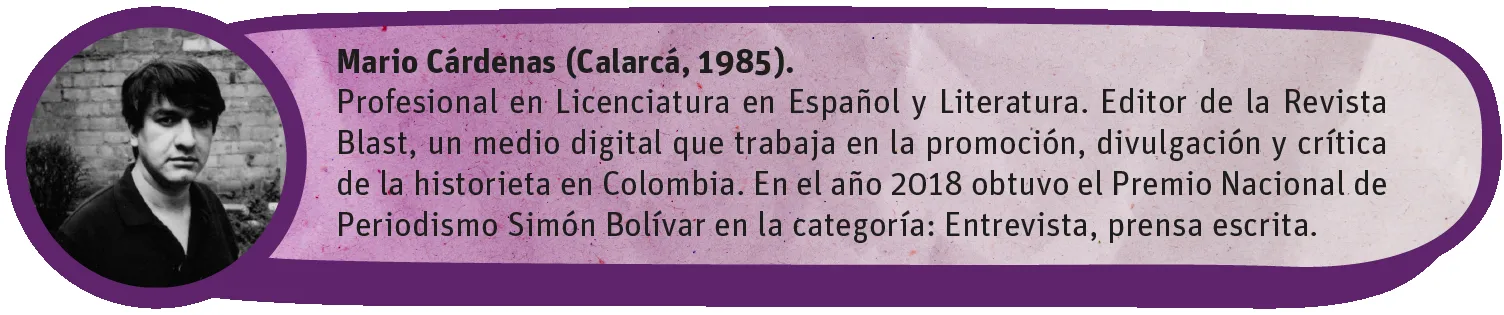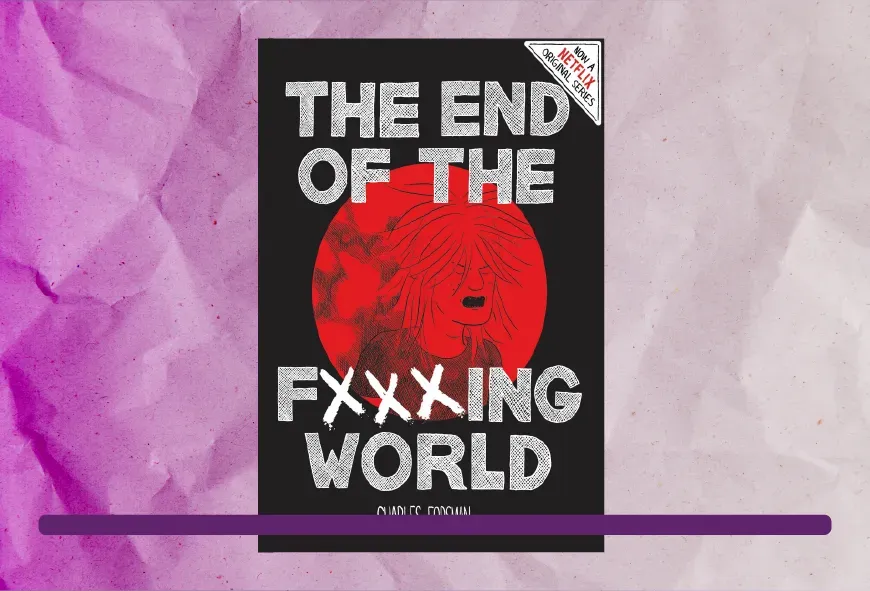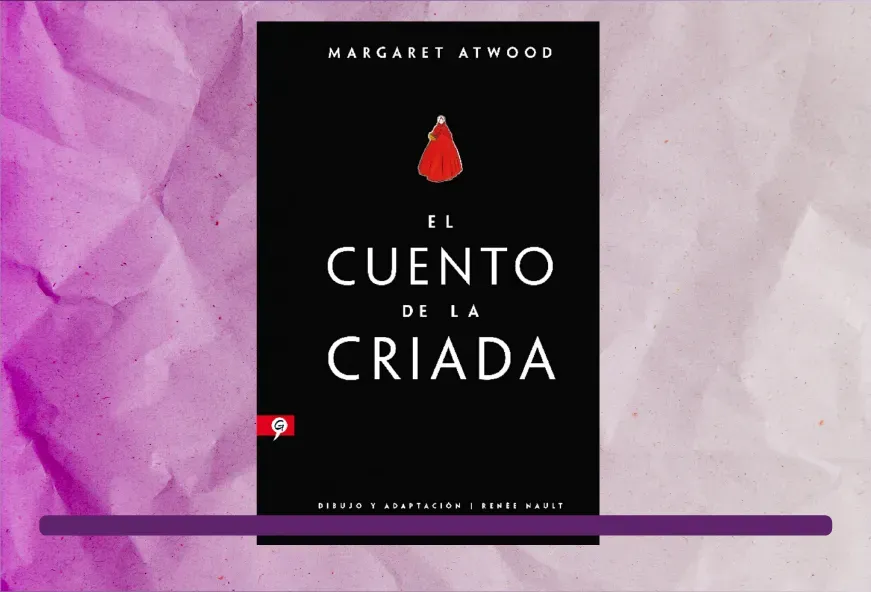Más que las imágenes, más que los sonidos, es posible que nada nos traiga el pasado de una manera tan nítida y concreta como el olor de algo asociado a un recuerdo. El olor tiene la capacidad de instalarnos en el punto concreto de lo recordado. El olor, su intensidad, el nombre de algo que huele fuerte, y que se vapora con facilidad, es el nombre que usó la dibujante argentina Sole Otero para darle título a uno de sus últimos libros, tal vez como una manera de situar la resistencia de los recuerdos y la posibilidad que tienen, a pesar de su fácil evaporación, de viajar en el tiempo.
Naftalina es el nombre del libro de Otero, una historieta en la que se van revelando los recuerdos y los puntos ciegos de una familia a partir de la estancia de Rocío, nieta y heredera, cuando se instala en la casa familiar luego del entierro de su abuela Vilma. A medida que Ro, como le dicen su madre y sus amigas habita la casa, el olor a naftalina aparece en los espacios acompañando las preguntas por el origen y la vida que ella recuerda de su abuela: Las fisuras que cargaba, los abusos y engaños, las relaciones rotas y las relaciones cocidas a la fuerza, los nombres borrados, los secretos, el desprecio a su tío abuelo, y la manera cómo se fueron desgajando las costuras de lo que fue una familia.

La memoria de su abuela que se desplaza por los vestigios de la casa actúa como un espejo de un pasado en el que las mujeres debían estar sometidas a otras condiciones marginales: Sin muchos derechos, limitadas oportunidades, soportando en silencio violencias y abusos de los hombres del hogar y la sociedad, sobrellevando obligaciones y mandatos sin alternativas que las confinaban a un rol estrecho y determinado. Esto es algo que Ro, además de recordar, subvierte y confronta en su estancia, dándole voz al pasado escondido, sacándolo de las sombras, alumbrándolo con su presente.En Naftalina, Ro habita la casa en soledad y las pocas conversaciones se desplazan por los gestos y las tonalidades de los colores usados: Un azul rey para instantes de sueño y oscuridad, la luminosidad del blanco en el presente y el verano, el rosa de fondo que se impregna a algunos detalles purpura y magenta en el tiempo pasado, un juego cromático que en algunos tramos es salpicado por manchas de colores vivos que alteran la formalidad de lo narrado.
Con variados recursos de composición y diseño, los cuales refrescan la amplitud de la lectura, los interiores de la casa toman forma como espacio teatral, al tiempo que Ro la descubre y la habita de muchas maneras posibles como si en su estancia viviera un viaje: Así vemos el arriba y el abajo de la casa, su construcción afuera y adentro, los muros y ladrillos levantados atrás y adelante, los cuartos que se fueron deformando así como la vida de su abuela, y otros objetos y espacios, incluso los menos iluminados los cuales podemos ver por los gestos de curiosidad y las inquietudes de Ro que se mueve a través del tiempo y el espacio que está instalado en esta arquitectura de la memoria.


En esta historieta sobre la memoria, entonces, la casa es el espacio central, una caja de recuerdos que se despliega de muchas formas, al tiempo que se va contando cómo la habitó una familia de migrantes en la Argentina luego de ser expulsados por la llegada del fascismo en los años veinte a Italia. Un lugar de memoria que se articula al modo de vivir en el presente y las fluctuaciones con el pasado, en una superposición de momentos que se filtran de un lado a otro en las páginas del libro.

Fabián Casas escribió en uno de sus poemas “Parece una ley: todo lo que se pudre forma una familia”. Esta es una impresión que queda con Naftalina, la familia en su formación encara una deformidad, y ese es el retrato que se ha capturado acá, aunque con una alternativa que se abre a futuro cuando Ro abandona la casa, después de remover silencios, desbloquear las memorias reprimidas, y hacer hablar al pasado.