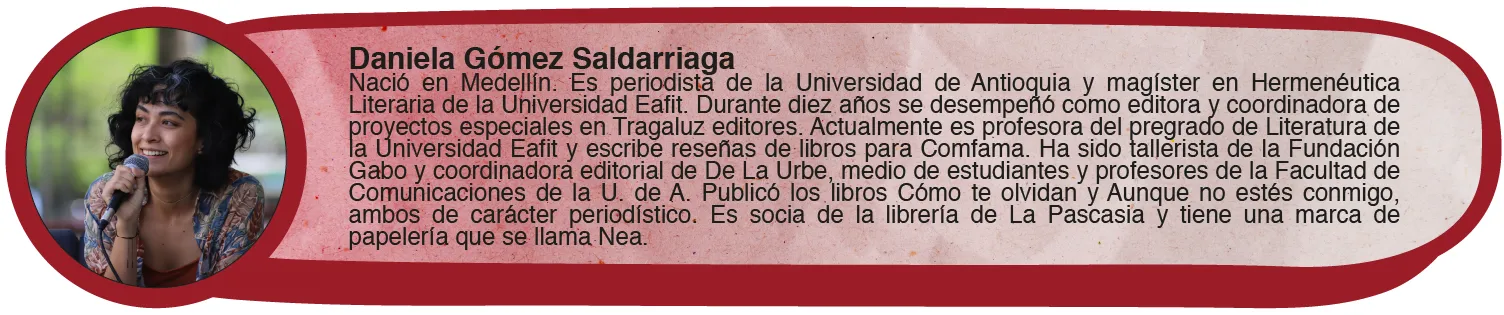En 2018 se publicó en Colombia la traducción de un manifiesto escrito por Susan Hawthorne —editora, profesora, escritora y activista—, para defender el término bibliodiversidad. Con esta palabra, explica la misma publicación, en la década de los años 90, los editores independientes chilenos pretendían crear un concepto que contradijera el avance de los grupos editoriales tradicionales y su dinámica de absorber sellos nacidos de manera independiente y que, en algún punto de su historia —al borde de la desaparición o en la cúspide de su productividad— fueron comprados por estas megaempresas.
Ante los ojos de Hawthorne y de los editores independientes chilenos, el monopolio emprendido por los grandes grupos era comparable al que ocurría en el sector agrícola: el paisaje amenazaba con convertirse en un monocultivo triste, sembrado a la fuerza en una tierra cada vez más pobre.
Para empezar, Hawthorne propone como definición de editor independiente “aquel que no recibe ningún tipo de fondos o apoyos de instituciones, tales como partidos políticos, las organizaciones religiosas o las universidades”. En aras de su libertad, si el editor accede a ciertos fondos, la condición sigue siendo que quien los aporta no pueda influir en su actividad. Lo que suele ocurrir en el ámbito de las editoriales independientes es que el editor tiene la responsabilidad del destino financiero de su empresa, y la conduce para lograr ciertos efectos entre los que están los económicos, por supuesto, pero no se enfoca en el lucro.
En términos editoriales, esto tiene eco en un catálogo diverso, dentro del cual conviven libros “atractivos, antiguos y áridos”, pues la búsqueda intelectual va en muchas direcciones y eso abre puertas a propuestas y autores. La relación con la metáfora medioambiental es bastante evidente: entre más especies haya, entre más libros y editoriales, más rico será el sustrato y prometedor el balance y la permanencia del ecosistema; eso es la bibliodiversidad. Resulta ser un asunto político equiparable a la soberanía alimentaria: tendría que haber libros para saciar a todo tipo de lectores.
La autora también conecta el monopolio en avance con la sequía en torno a los movimientos sociales, que se han visto acorralados en términos discursivos, entre otras razones, por las prácticas de venta y exhibición que privilegian a las grandes editoriales, a las novedades, a cierto tipo de autores y vuelven inoperante el manejo artesanal de las librerías. Los libros que en algún momento ayudaron a la circulación de ideas y a alimentar las conversaciones en comunidades descentralizadas, simplemente desaparecieron, y tras ellos las editoriales que los producían y los autores que los escribían al margen de los censores institucionales. Esta tesis tiene varios puntos sobre los que se podría volver —por ejemplo, la manera en que se responsabiliza a la sistematización de las librerías de parte de su declive, cuando en realidad debería causar todo lo contrario—; sin embargo, Hawthorne logra concretar otros aspectos que hoy siguen siendo una preocupación para los editores.
A favor de atender la curiosidad de una sociedad compleja, pero confusamente allanada por la información disponible, el esfuerzo se disgrega en muchos frentes. Uno de ellos es seguir el empeño de tratar a cada libro como único —en términos de diseño, de realización material, de propuesta de lectura—, otro es repensar la oferta editorial para atender los temas y preocupaciones del contexto local. Los idiomas desde los que se traduce, la nacionalidad de los autores, la libertad y particularidades en el uso de la lengua suelen ser indicativos de cuán sanas son las condiciones de creación y de lo dispuestas que están las editoriales de arriesgar, de ser puente hacia discursos desoídos, inusuales. Bajo esta lógica —no exenta de riesgos y aún de preguntas—, el editor independiente sería el llamado a abrazar la rareza, el descubrimiento, lo disidente. En palabras de Hawthorne, a “alimentar la tierra y traer consigo aromas y colores para el mundo”.