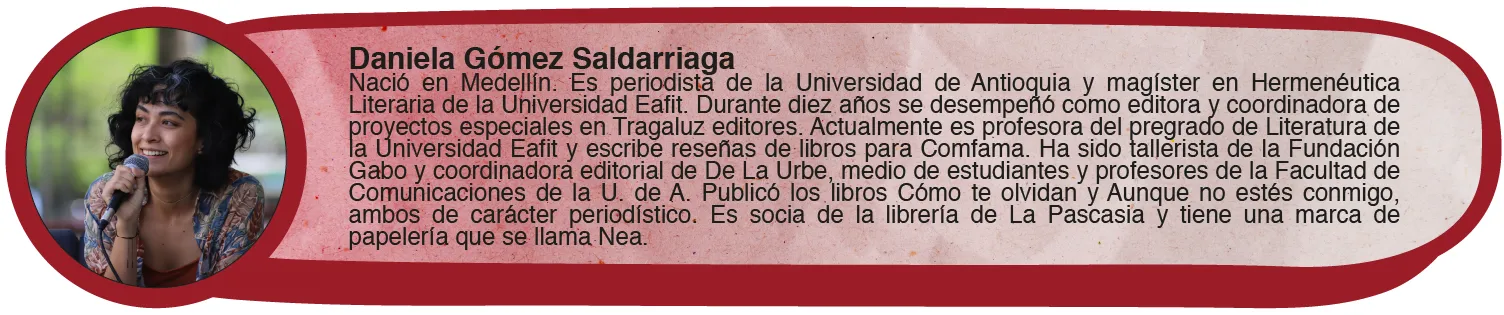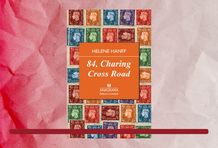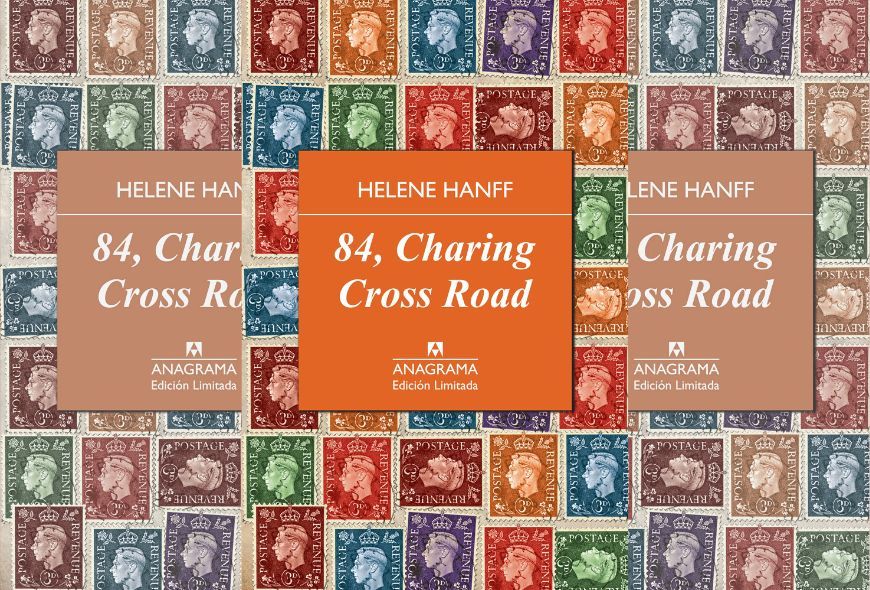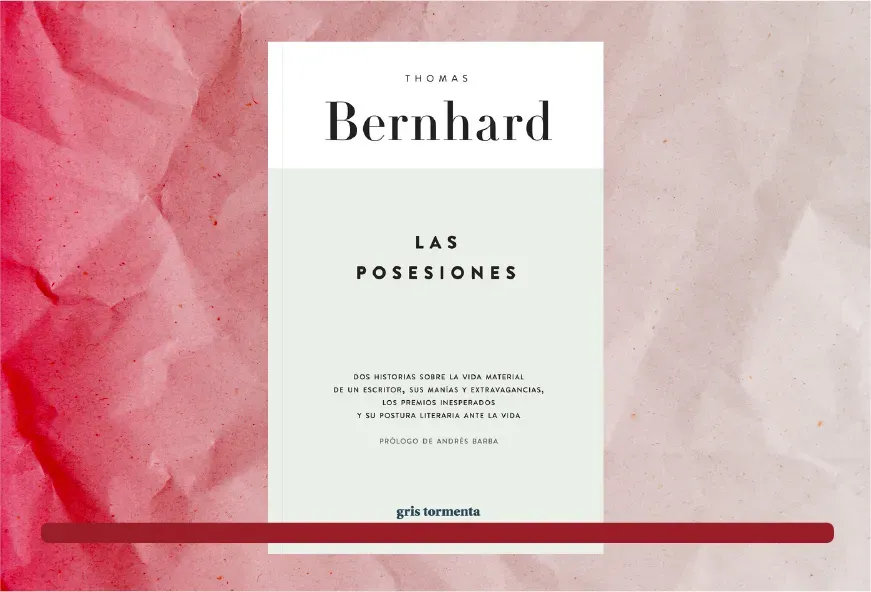84, Charing Cross Road existe como libro desde 1970. En cuanto fue publicado, la amistad que retrata capturó la lealtad de los lectores que contribuyeron a sumarle popularidad hasta que terminó por convertirse en obra de teatro y película. Bajo este título se reúne una selección de cartas (no es claro de un total de cuántas) que se cruzaron durante 20 años la escritora estadounidense Helen Hanff —guionista enamorada de la literaria inglesa— y Frank Doel y los otros dependientes de Marks and Co, una librería de títulos de segunda difíciles de conseguir ubicada en Londres, en la dirección que le da nombre el libro.
Este intercambio de cartas logra confeccionar una historia sobre personas, y con el tiempo familias, que se conocen gracias a su convergencia alrededor de los libros. En las fechas de los mensajes a veces hay saltos de meses, de la trama entran y salen personajes, hay líneas argumentales paralelas (como las misivas que recibía Helen Hanff de sus amigos que viajaban y lograban conocer la librería), y aun así —o, mejor, gracias al tino de quien seleccionó el material— el lector tiene ante sí un arco aparentemente completo de una relación epistolar en la cual se relata no solo la vida personal de los implicados, sino la realidad tan disímil de ambos países mientras atraviesan el periodo de posguerra. El correo va desde 1949 hasta 1969, por lo que apenas unos meses después de iniciada la conversación, el asunto de los racionamientos de comida en Inglaterra sale a la luz y Helen entra a tratar de paliarlo con ocasionales envíos de comida —huevo en polvo, jamones, lengua en lata— a los empleados de Marks and Co.
Sus mimos surten efecto y la devoción de los libreros hacia ella puede que le haya abonado el camino para hacerse a los títulos que deseaba. Hanff buscaba sus libros del otro lado del océano porque, según ella, en Nueva York no encontraba ediciones decentes y a precios razonables de lo que necesitaba, solo versiones escolares de segunda, bastante maltratadas, o ediciones de lujo imposibles de pagar por una escritora pobre. Su mapa de ruta literario, como consta en su otro libro Q’s legacy, se trazó gracias a las recomendaciones que da el catedrático Arthur Quiller-Couch en el libro On the Art of Writing, que Hanff prestó en la biblioteca con la intención de empezar un camino autodidacta de formación en lectura y escritura de la lengua inglesa (aunque para entonces ya tenía encima algunos cursos de escritura de guiones).
Es así que 84, Charing Cross Road se convierte no solo en un epistolario amoroso —entre lectores, entre Hanff y su librero de cabecera— sino en un buen ejemplo de los caprichos y azares que determinan la circulación de los libros. Lo que quiere Hanff son buenas traducciones de clásicos o versiones completas de títulos cruciales dentro de la tradición de la literatura inglesa —los poemas de Catulo o los sermones de John Donne, depende del humor—, y aunque está en la ciudad ideal para encontrarlos, su búsqueda es en vano. Su felicidad o su frustración ante los hallazgos, mientras da tumbos entre ediciones que censuran parte del contenido, o que se basan en una selección de fragmentos, componen una poética del comprador de libros: no de quien los lee, arte aparte, sino de aquel que se dedica a tratar de encontrar exactamente lo que quiere de cara a un mercado destinado a quedarse corto ante los deseos del lector, y ni qué decir del que no busca novedades sino volver a esos libros que son importantes así no tengan muchas ventas, motivo suficiente para desaparecer de las vitrinas más temprano que tarde.
En la carta del 11 de mayo de 1952, Hanff le escribe a Doel: “¡Qué mundo tan extraño este nuestro, en el que uno puede adquirir para toda la vida algo tan hermoso…, por lo que cuesta una entrada para un cine de Broadway, o por la quincuagésima parte de lo que te cobra un dentista por empastarte un diente!”. El asombro ante los ejemplares que llegan a sus manos por un par de dólares restablece la sensación del milagro: contemplar ese título que ha sobrevivido a los embates del uso, los accidentes y la circulación hasta ser encontrado; maravillarse con sus tapas, su hojas de papel tierno y cálido, las ilustraciones, su peso o liviandad. Sin el librero de por medio, el peregrinaje sería más solitario, quizá ciego. Hanff, que pese a su romanticismo tenía una visión bastante práctica sobre los libros, habría dejado solo un puñado —algo más de 300— del que desaparecieron algunas de las joyas que se mencionan en las cartas, y que, al parecer, fueron donados a una universidad y compilados en un catálogo imposible de encontrar.
👉 Inscríbete al Club de lectura de libros sobre libros