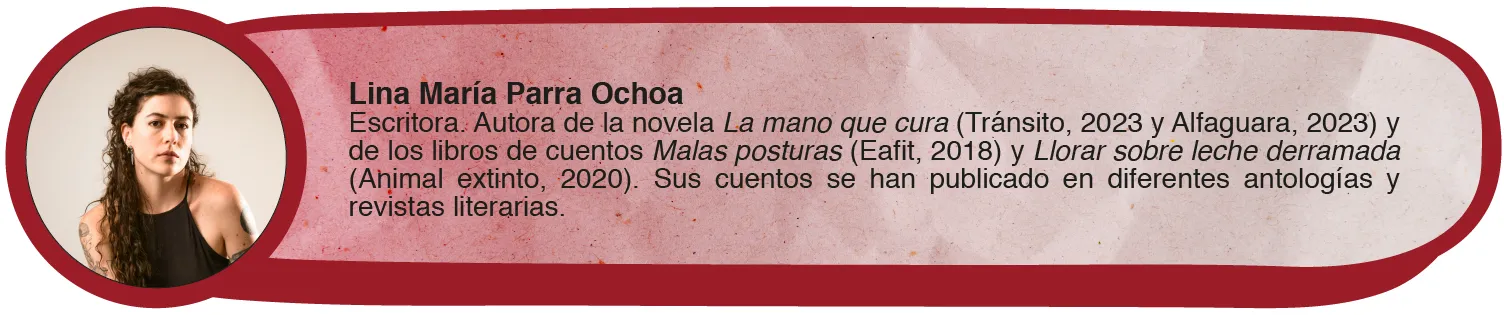Yo sabía que quería ser escritora desde que era chiquita. Pero entonces no sabía qué era ser escritora. Aún no lo sé muy bien. El caso es que de niña me imaginaba un poco como la Jo March de Winona Ryder, encerrada en un ático oscuro, muerta del frío, escribiendo con tinta y pluma sobre hojas sueltas, siempre un poco arrebatada por el momento de la inspiración, y arrugando con furia el papel y haciéndolo bola para tirarlo a una esquina del cuarto cuando las cosas no salían bien.
Eso era ser escritora, una imagen cinematográfica del momento de la creación que no se podía explicar completamente en palabras. La inspiración, la dedicación casi enferma a un oficio aparentemente sin futuro. Era más bien una fantasía. Nunca se me ocurrió que podía pasarme. Que podía escribir y ser leída en el mundo real. Luego, preadolescente, me encontré con el Decálogo del perfecto cuentista de Horacio Quiroga. En su decálogo me enteré de que la experiencia de la escritura no era solo esa imagen cinematográfica, sino que era un oficio sobre el que podía reflexionar quien lo ejercía.
Luego, por irme del lado de la práctica, no exploré mucho la teoría sobre la escritura ni las estructuras narrativas ni la terminología técnica. Admito que escucho a otras hablar de los mecanismos de un texto y prefiero quedarme callada, porque mi entrada a la escritura fue puro hacer. Escribir y leer y seguir escribiendo. Fue una cosa visceral, sin planeación ni explicación. Un poco como arrebatada por la escritura, pero sin el ático de Jo.
Tampoco volví a leer decálogos ni consejos de escritores ni manuales de técnica narrativa. Nada. Me dediqué a buscar a tientas mi camino, escribiendo. Hasta que me encontré On writing de Stephen King. Ahí me enganché a leer a escritores que hablaban de escritura, porque la entendían como yo creía entenderla, no como una técnica con parámetros establecidos, sino como una experiencia que solo puede comprenderse en conjunción con la vida de quien escribe.
Este año, sin planearlo, me leí dos libros que giran al rededor del mismo tema. Dos libros reveladores no porque contengan verdades insospechadas y sorprendentes, sino porque son capaces de exponer esa experiencia indecible de la escritura de manera clara y sencilla, desde la vivencia personal de la escritora, pero a su vez trascendiéndola. Me refiero a Conversaciones sobre la escritura de Ursula K. Le Guin, entrevistada por David Naimon, y La obligación de ser genial de Betina González.
Llegué primero al libro de González. Entonces solo quería leer ensayo, descansar un poco el ojo de la ficción. Pero en su libro encontré una reafirmación de esas pequeñas certezas sobre la escritura que he ido construyendo en mi camino a tientas. La obligación de ser genial es una reflexión no solo sobre la escritura sino sobre el rol de ella, de Betina González, como escritora. Entrevera tranquilamente la experiencia personal y las “lecciones” sobre cómo escribir narrativa, las posturas políticas sobre ser mujer y escritora y la incomodidad ante ese papel a veces público que ocupa quien escribe con diferentes tipos de éxito.
No sentencia, no da verdades absolutas. Leerla es como sentarse a hablar con alguien que ha pensado sobre un oficio que le importa, un oficio que siente en el cuerpo. Leerla fue querer hablar con ella, decirle: Yo también he pensado eso que dices. Yo me encontré algo parecido en mi propia trocha. Como si esas pequeñas certezas sobre la escritura, certezas que son solo propias, fueran piedritas que una va recogiendo por el camino.
Lo mismo pasa con la entrevista que le hace David Naimon a Ursula K. Le Guin. Esta mujer sabia y experimentada en su oficio, inmune ante los vicios de su gremio y con lengua afilada, habla con su entrevistador de manera cercana y sin aspavientos sobre eso que ella, en el hacer constante, ha perfeccionado: escribir. No hay más que eso en ambos libros, no hay pretensiones absolutas ni verdades aplastantes. Solo una noción de que la escritura es un arte que une con palabras la técnica y el misterio, el oficio y el azar.
En este par de libros encontré, no una guía técnica, sino esa sensación cruda de la pura necesidad de escribir, la misma que sentía de niña al ver a Jo March en su ático. Eso de lo que hablan Le Guin y Gonzáles, ellas mismas sabiendo que no se puede explicar del todo. Estas dos mujeres escriben con las tripas, con lo que traen adentro, sin limpiarlo, sin acomodarlo a las verdades ajenas. Y de la misma manera piensan ese acto extraño que es escribir, ese fenómeno que, las más de las veces, sucede lejos de un papel o de un teclado. Porque al escribir sobre la escritura ambas entienden que siempre queda algo no dicho, y ahí está el misterio de sus palabras.