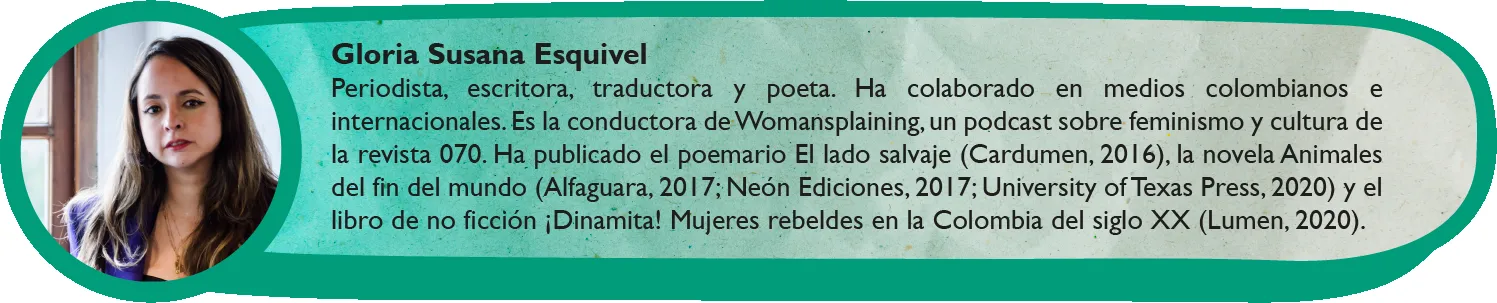El mes pasado tuve la oportunidad de conocer a la poeta Melia Alzate Perea, quien presentó su primer libro, Mujeres sin terminar, dentro del marco de las conferencias “Literatura hoy” de la Biblioteca Luis Ángel Arango. Melia es una mujer que nació en San Antonio del Chamí, corregimiento de Mistrató, en Risaralda, y que es miembro del comité de jóvenes caficultores Empalme Generacional, de la Asociación de Productores de Café de Alta Calidad. Menciono estos datos biográficos porque, más allá de ser anecdóticos, constituyen dos de las temáticas que atraviesan su potente poesía: las experiencias de las mujeres rurales y la labor caficultora.
A lo largo de la conferencia, Melia utilizó el verbo encuerpar para referirse a su obra: “Mujeres sin terminar no se puede leer sin la colectividad que existe en lo rural pero que está encuerpada en lo femenino. Este libro es la voz de todas esas mujeres que siembran semillas nativas, alimentan el núcleo de la célula y que también alimenten la tierra”. Esto inmediatamente llamó mi atención, no solo por la precisión sonora con la que este verbo irrumpió en mi mente, sino por lo sugestivo que resulta a la hora de pensar el acto de crear.
Si se busca la palabra escritor en las imágenes de Google, el resultado es una serie de fotografías de stock protagonizadas por un hombre blanco, de mediana edad, que usa gafas, fuma y está rodeado de bibliotecas inmensas. No quisiera analizar acá estas imágenes bajo una mirada crítica de género, clase y raza, aunque resulte tentador preguntarse qué características comparten quienes, según estas agencias de fotografía, pueden considerarse escritores. Lo que me interesa señalar es cómo estas imágenes explicitan una idea generalizada de que escribir es un acto rígido que ocurre en completo aislamiento.
Porque en la otra orilla de esta idea aparece el verbo encuerpar —con una resonancia híbrida entre encarnar e incorporar— que nos habla de una manera diferente de entender la escritura. Como bien lo dice Melia: “Mujeres sin terminar no se puede leer sin el conocimiento oral de las abuelas. En el campo se llevan procesos muy ocultos, sin nombre, no se habla, las mujeres han sido muy intuitivas y se organizan para pervivir. El cuerpo de la mujer campesina no se puede leer sin leer el territorio”. Si me aventurara a definir ese verbo, diría que encuerpar es también traer al presente la tradición oral de una colectividad de mujeres que ocupan, trabajan y cuidan un territorio. Canalizar estas voces es una manera menos rígida de escribir poesía. Un procedimiento que se ubica en las antípodas de esa imagen del hombre solitario, que necesita armarse de una muralla de libros, blindarse de su comunidad y de su territorio, para poder escribir en silencio.
Esta consigna, que ha acompañado a activistas feministas que han puesto su cuerpo en las calles para luchar por la conquista colectiva de derechos, aparece también a la hora de pensar la escritura como una actividad que ocurre gracias y a través de un cuerpo. No solo en su dimensión material, que es la más obvia, y que, paradójicamente, es la primera que los escritores primero pasamos por alto, tal vez guiados por esa idea de que un escritor no debe encuerparse, sino navegar el mundo étero del intelecto. Pero lo cierto es que para poder escribir, y sobre todo para terminar lo que se escribe, se necesita mantener una disposición relajada en las manos y no tensionar la espalda. Entiendo que en este momento me puedo estar leyendo como un manual de riesgos profesionales, pero la necesidad de flexibilizar mi cuerpo a la hora de escribir ha sido una lección que he tenido que aprender a punta de masajes y relajantes musculares.
Esta necesidad concreta de perder la rigidez a la hora de escribir resuena con otras dimensiones que entran en juego con esta idea de poner el cuerpo, de encuerparse. La filósofa italiana Adriana Cavarero, en su libro Inclinaciones, reflexiona sobre los costos que ha traído para la humanidad el querer priorizar la rigidez. Podríamos pensar, por ejemplo, que el capitalismo es un sistema que necesita la rigidez de ciertas estructuras de subordinación para poder explotar cuerpos y territorios en pos de una riqueza mal distribuída. Podríamos también analizar las diferentes relaciones de poder desiguales con las que nos confrontamos día a día, y cómo éstas se alimentan de jerarquías violentas en defensa de ese sistema rígido. Sin embargo, una de las cosas que más me interesan del pensamiento de Cavarero es cómo la flexibilidad, en oposición a lo rígido, supone una disposición diferente del cuerpo ante el otro. En la flexibilidad desestabilizamos estructuras y subvertimos jerarquías. Aliviamos dolores.
Al inclinar el cuerpo para escuchar esa multiplicidad de voces que Melia dice encuerpar en su poesía, nos encontramos ante un acto creativo colectivo que se enriquece de las experiencias de muchas. Como se ve en el poema que da título a este libro, y que primero señala y describe a estas mujeres para luego encarnarlas en un manifiesto vital:
“Ellas,
que vagan en el fondo de mí, son mujeres sin terminar.
Cuando miran al cielo,
Apenas alcanzan la silueta de los pájaros.
(…)
El día cae sobre sus cansados hombros,
están de pie, arrastran cadillos y el olor a trabajo pordebajiado. (…)
Mirando sus pies mitad de caucho mitad cansados
la huella se ahonda por la subida, por la
estructura del camino,
por el café, por el pensamiento, (…)
Las mujeres campesinas somos mujeres sin terminar
Es el cansancio sin terminar
son los proyectos sin terminar
son los hijos sin terminar
es el compromiso frente a lo injusto que no termina
es la tierra sin terminar, pero con linderos
es luna sin terminar
es semilla sin terminar.
(…)”
Vale mencionar también que este libro es producto de la iniciativa del Laboratorio de creación de La Diligencia, un programa de acompañamiento para el desarrollo de procesos creativos de escritura que se lleva a cabo bajo la tutoría de seis editoriales independientes: Cardumen Libros, Cohete Cómics, Destiempo Libros, Editorial Monigote, Laguna Libros y Luna Libros. En el caso de Mujeres sin terminar, Melia tuvo el acompañamiento de Catalina González, la editora de Luna Libros, lo que extiende el acto de creación, no solo al encuerpamiento de las voces de mujeres campesinas, sino también al trabajo colectivo de la mano de editores y lectores que ayudaron a darle forma a estos poemas.