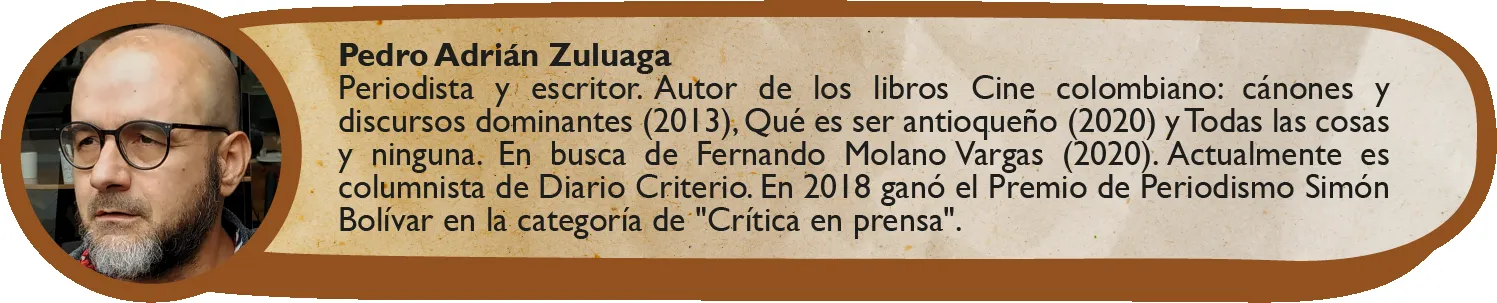Dos novelas colombianas de publicación reciente (Lo llamaré amor de Pedro Carlos Lemus y Loca mitómana de Guillermo Correa) permiten lanzar una conjetura. ¿Se está cerrando un ciclo de la producción narrativa sobre personajes homosexuales masculinos y empezando uno nuevo? Y si es así, ¿cuáles serían las continuidades y diferencias entre un ciclo y otro?
La literatura con componentes homoeróticos en Colombia se desarrolló y creció –al menos desde las primeras décadas del siglo veinte– como una contra-tradición literaria marcada por las tensiones entre nombrar aquello que parecía no tener nombre (al menos no en un sentido positivo) y distintas estrategias de poder y silenciamiento.
Se trataba, pues –más que de cualquier otra urgencia–, de controvertir el relato sobre la homosexualidad construido por saberes establecidos como la medicina o el derecho, por marcos restrictivos como la moral sexual o por relatos de amplia circulación como los producidos por el periodismo. Más que batallar en el binomio silencio vs exposición, el gran desafío de esta narrativa (y eventualmente de algunos poemas), consistió en ir más allá de las visiones punitivas, patologizantes o escandalosas con que se miraban –y nombraban– las disidencias sexuales y de género.
Hay que decir que ese escollo no siempre se superó con éxito, pues algunas novelas, pese a su buena intención, pudieron darles vuelo a fantasías o estereotipos sobre el mundo homosexual, o sirvieron para afirmar estigmas y miedos sociales. Los amores diversos se expresaron en esta narrativa en oposición a la moral o los valores hegemónicos, aunque a veces asediara la culpa o apareciera con insistencia la polaridad entre inocencia y corrupción, como formas sutiles de concesión a la moral dominante.
La primera diferencia que salta a la vista en estas dos nuevas novelas que menciono es que son escritas en tiempos donde se multiplican los espacios para el amor y el sexo entre hombres (que es el afecto “disidente” del que ambas novelas se ocupan), y narrarlos ya no obliga a un gasto de energía confrontacional. Son relatos que superan –no del todo en Loca mitómana, como ya veremos–, el secretismo y su consecuencia más inmediata: la centralidad de la salida del clóset como experiencia traumática para los personajes.
Lo llamaré amor y Loca mitómana se publican en tiempos de normalización y de valiosas conquistas jurídicas y culturales para la población LGBTIQ+. Ello implica que la aventura de los protagonistas tiene un sino distinto al de otros tiempos. Es como si la apuesta por la que tanto militó el escritor bogotano Fernando Molano Vargas (cuya obra, aún no del todo publicada, ha tenido un gran influjo desde su primera novela: Un beso de Dick, de 1992) al fin estuviera cosechando frutos.
Su obra, en la que leemos la aventura de muchachos que se aman, habla de las dificultades –y milagros– de cualquier encuentro erótico, más allá de la elección sexual o la identidad de género de los amantes. Esa obra anticipó y suscitó espacios sensibles para la actual apertura (que puede a veces ser solo aparente o no estar del todo generalizada) de las relaciones homoeróticas, pero no por ello sugiere que esa liberalidad borre los fantasmas de mirar y ser mirado por otra persona.
Lo llamaré amor y Loca mitómana proceden también a otros reenfoques de la cuestión gay. Es posible, por ejemplo, ver al personaje sexualmente diverso moverse en ámbitos como la familia o la universidad, o en grupos de amigos más amplios y plurales. Su socialización ya no está atada necesariamente a los círculos de complicidad sexual. El homosexual masculino, en este caso, pasa así de los espacios que amparaban su deseo, muchas veces marginales o incluso clandestinos, a convivir en medio de situaciones corrientes y cotidianas.
Y sin embargo…
El cambio, sin embargo, no es tan simple o tajante como parece. La novela de Pedro Carlos, por ejemplo, establece una red de solidaridades del protagonista con personajes femeninos (esto ocurre, en particular, en el vínculo entre el narrador y su madre), lo que va en contravía de una cierta misoginia naturalizada, casi siempre, y otras tantas carnavalizada, en los entornos de homosexualidad masculina. Lo llamaré amor y Loca mitómana coinciden, no obstante, en ubicar en un lugar prominente del amor homoerótico experiencias como el abandono y la espera –tropos asociados a lo femenino–, a las que está condenado, en este caso, el amante masculino que ama más en la relación homosexual.
Las mujeres que son invocadas en Lo llamaré amor –y también Pedro, nombre del personaje narrador de la novela– han sufrido el abandono de los hombres. Se forma así un núcleo de protección que se sustenta en una vivencia compartida. El protagonista gay (y solo se usa este adjetivo una vez en la novela y en boca de un tercero, no porque el narrador se nombre así) de Lo llamaré amor recorre un camino que lo hace consciente del linaje de mujeres de su familia (madre, tías, abuelas), educadas todas en una cultura de los sentimientos y de las carencias. La novela de Pedro Carlos incluye una intertextualidad, nunca irónica sino plenamente asumida como torrente formativo de la sensibilidad gay, con la telenovela y la balada romántica.
Esa comunidad de amantes que han padecido el abandono, y vivido en el hilo incierto de la espera (de una llamada, un mensaje o un retorno), si bien se forma a partir de una falta, hace de esas “plegarias no atendidas” una fortaleza. El saber del abandono y de la espera no empobrece psíquicamente, nos dice la novela; por el contrario, es condición para que se dé una ampliación del repertorio de la sensibilidad que hace posible abrirse al mundo con mayor atención, complejidad y riqueza.
Una inversión simbólica parecida ocurre en Loca mitómana, de Guillermo Correa. En esta primera obra de ficción del investigador y profesor antioqueño hay una relación principal que es como un espejo en el que se miran los otros encuentros y relaciones que describe la novela. Abraham y Benjamín son dos compañeros que se conocen en un doctorado, y empiezan su acercamiento afectivo sin aparentes fuerzas sociales en contra; pero Benjamín, aunque quiere a Abraham, no es gay, y dar el paso hacia una consumación erótica de su pulsión afectiva le resulta imposible. Entonces aparecen en Benjamín todas las estrategias de defensa para blindarse en su heterosexualidad.
Abraham (la Loca) queda reducido por su amante a ser una mitómana que se inventó todo: es esa suerte de abuso psicológico que se conoce como gaslighting. Pero la Loca ejercita su venganza demostrando que no vive simplemente en las mentiras, sino que es capaz de crear mitos y explicar a partir de ellos sus sentimientos y su contrariado amor, mucho mejor que aquellos que viven en la verdad “literal”. Y es así como la novela de Guillermo, a pesar de dar cuenta de un cambio de época y sensibilidad que permite airear estos asuntos y personajes con libertad, también se inscribe en una tradición, reconoce un tronco de narraciones con personajes que viven en medio de autoritarismos políticos u otras formas de control y vigilancia de su deseo y sexualidad.
La Loca de la novela es descendiente del Molina de El beso de la mujer araña de Manuel Puig, de la “Loca del Frente” de Pedro Lemebel (Tengo miedo torero), del Diego de El lobo, el bosque y el hombre nuevo, el cuento de Senel Paz que inspiró la película Fresa y chocolate, o del Héctor, esa loca internacional de nuevo cuño que aparece en La más maravillosa música (una historia de amor peronista) del argentino Oswaldo Bazán. En estos relatos se entrecruzan, por un lado, la cultura de los sentimientos y, por otro, la cultura política (concretamente el compromiso revolucionario de izquierda), mirándose con recelo mutuo.
Abraham es tan culto como el Diego de El lobo, el bosque y el nombre nuevo, pero no necesita luchar como su par cubano por un espacio en la cultura local o nacional. Ese lugar se supone ya ganado. La cultura de Abraham no es meramente alienada, como se supondría –vista desde afuera– la sensibilidad cinematográfica del Molina de El beso de la mujer araña, tan influida por los mitos de Hollywood y sus versiones edulcoradas del amor.
El protagonista de Loca mitómana se vuelve un escritor. Transforma así el rechazo y el abandono de Benjamín en energía creativa –y vengativa–. Quienes leemos Loca mitómana accedemos a la ficción de Abraham como una verdad profunda, como un mito que le permite compensar el daño sufrido, y seguir adelante, persistiendo en su loca singularidad. Escribir una novela sobre el amor, sobre su amor, lo libera.
En eso, Abraham se abraza con el Pedro de Lo llamaré amor. Ambos personajes, que parecían ser los más frágiles en sus respectivas relaciones, se convierten por gracia de la literatura en sujetos dotados de una fuerza renovada. El amante en falta se convierte en autor para resarcir la ausencia. La literatura es vehículo de afirmación de sí. El deseo homoerótico ya no es algo para ser borrado –como ocurría en una de las primeras novelas de esta tradición oblicua: La novela de los tres (1926) de J. Restrepo Jaramillo–, sino el movilizador de una escritura autoconsciente y orgullosa.