Este es un libro reflexivo y sentimental. Se trata de siete textos a caballo entre la crónica de episodios íntimos y el ensayo cultural. Es posible leer cada uno de manera independiente, porque el anterior no desencadena el siguiente. Pero puestos todos en conjunto construyen un tejido de conexiones entre cierto misticismo japonés y algunas prácticas mexicanas.
El autor se llama Hiram Ruvalcaba y es un tapatío nacido en 1988, que además de narrador se desempeña como académico literato. Su voz en este libro es la del hombre atribulado por un hecho de su pasado que no ha dejado ir, que no ha tramitado y vuelve cada tanto para empujarlo a la expiación. Aquel hecho es la pérdida de un hijo deseado que no alcanzó a nacer. “Decidimos llamarlo Tristán en honor al caballero adúltero de la leyenda occitana; por desgracia, un par de semanas antes del día programado para el parto una complicación inesperada cambió el curso de nuestras vidas y me enseñaría, años después, que la muerte de un bebé deseado diluye cualquier sueño posible”.
Desde el punto de vista de la crónica latinoamericana contemporánea, este libro es una rareza conceptual. Primero, por el tema y, segundo, por la desnudez pública del autor. Sobre el tema cabe decir que es más o menos obvio que buena parte de las personas dedicadas a escribir y pensar crónicas, desde México hasta la Patagonia, recurrimos a las eternas preocupaciones políticas de nuestras sociedades disfuncionales. Nuestro catálogo abunda en historias sobre la corrupción, el narcotráfico y su infinita violencia, el daño ambiental y el desarrollo económico, los conflictos armados, las inocultables violaciones de derechos humanos y toda esa materia pública que reafirma año tras año que vivimos en perpetua crisis. De ahí que un libro creado para ajustar las emociones adultas por la muerte de bebés o niños de impoluta inocencia sea un bello acierto literario.
Sobre la desnudez del autor vale hacer hincapié en su honestísima declaración de vulnerabilidad y su apego, en consecuencia, al misticismo oriental, precisamente al japonés. En una región en la que los cronistas, hombres y mujeres, queremos parecer sólidos aparatos de pensamiento e investigación no es común encontrar historias en las que quien firma se presente como una persona frágil, harto creyente de las doctrinas de la fe. En este caso, de una corriente del budismo mayoritaria en Japón.
El título del libro es el del quinto texto: Los niños del agua. Esta expresión es la traducción literal de la voz japonesa: Mizuko, que unida a la palabra kuyō quiere decir: “el memorial de los niños del agua”. Se trata de una ceremonia con la que los adultos que han perdido niños tratan de recuperar el sosiego. Ruvalcaba, que tuvo la fortuna de asistir a uno de estos rituales, dice: “va más allá del mero consuelo: se trata de que los niños muertos alcancen la Tierra Pura, pues sin el apoyo de sus padres aún vivos yacerían eternamente en las riberas del Sai no kawara, el río azul que separa las almas infantiles de las puertas del infierno”.
La lectura de las primeras páginas comienza con un episodio que sintetiza claramente la ilusión de volver a tener cerca a los seres queridos muertos. «El teléfono del viento» es la historia de un viaje de Ruvalcaba a una casa en el risco de una costa no turística de Japón, en la que un hombre creó un aparato para hablar con los muertos. Se trata de un cabina telefónica en la que una persona puede entrar, cerrar la puerta, levantar el auricular y desahogarse sosteniendo una conversación imaginaria con su familiar ido.
El propietario de la casa se inventó este mecanismo para liberar el dolor por la muerte de un primo suyo. En su soledad, se dijo que sus pensamientos no podían expresarse por un teléfono convencional, “es mejor que se los lleve el viento”. Al comienzo, la cabina era solo para el dueño, pero luego del 2011, abrió un acceso público para la gente de la provincia que había perdido un familiar en el tsunami de aquel año. Ruvalcaba subió la colina, entró a la cabina y descolgó el teléfono, “de golpe, todas las dudas de mi vida se disipan. Siento que una forma intangible, pero que no tiene nombre y rostro y edad, desciende junto a mí y quiero voltear a verlo pero no me atrevo”.
En los siguientes textos, el lector tiene la posibilidad de ahondar en el misticismo, en la idea de entablar relaciones materiales con los niños que ya no son de este mundo. En “Jizō San”, conocemos sobre el origen y destino de las estatuas de piedra que representan a los pequeños budas Jizo, protectores de las almas de los bebés que no han nacido y de los niños que murieron siendo muy pequeños. Lo más bello resulta cuando Ruvalcaba le encuentra parangón con un relato mítico mexicano que su abuela le repetía en la infancia: los niños que morían sin conocer el polvo ni la basura no ascendían al cielo, sino que se iban para un lugar intermedio llamado Chichihualcuauhco, en el que abundaban las tetas cargadas de leche materna para alimentarlos.
En “Butsudán”, el texto final del libro, hay una posible recapitulación de las varias reflexiones sembradas. A partir del relato de una familia que ha acogido y hospedado al autor en Japón y que le muestra un pequeño altar en el que consideran existe el alma de su hija bebé muerta hace décadas, el texto propone un punto en común con los altares de muertos caseros en las familias de México, que guardan la tradición casi siempre cristiana católica.
Para destacar, los continuos llamados a la literatura que cada texto integra con sus historias de realidad: hay citas y nombres de narraciones japonesas clásicas, hay menciones muy claras a Juan Rulfo y sus versiones de la muerte, y hay un capítulo completo dedicado al encuentro entre Kenzaburo Oe y García Márquez en Ciudad de México, en los años setenta, en el que Ruvalcaba baja al papel la relación entre los tabledance visitados por el japonés, la historia de la Casa de las bellas durmientes, de Kawabata, y la idea inicial de García Márquez de escribir Memoria de mis putas tristes. Aunque este es el menos emparentado con el enfoque central del libro, es un relato divertido y curioso sobre un episodio de la literatura entre dos premios nóbel, con la cultura mexicana de fondo.
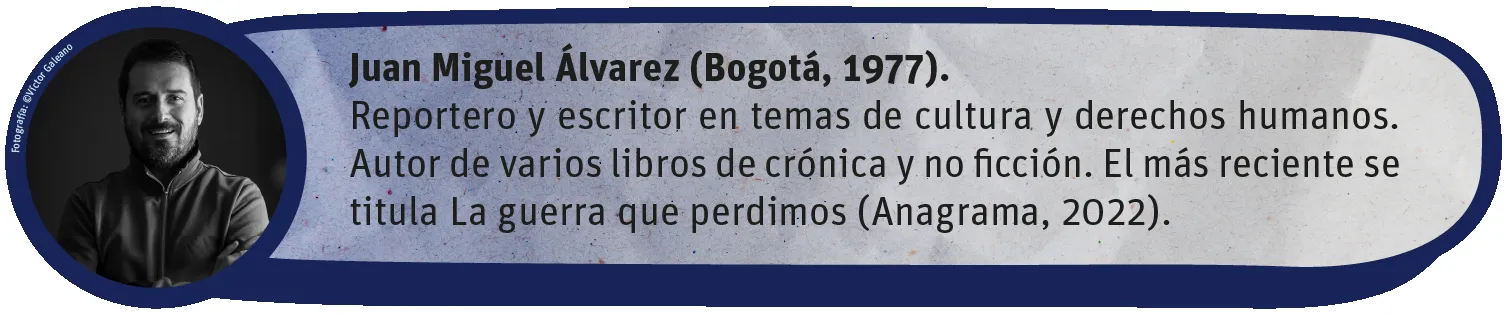



.jpg?u=https%3A%2F%2Fimages.ctfassets.net%2Fjecnfi8tljxk%2F2CAzphFmm8ODVwYEm4yBVD%2F155b39dfc4d593ba4709d92e63528d6f%2FDise_o_sin_t_tulo__22_.jpg&a=w%3D870%26h%3D590%26fm%3Djpg%26q%3D80&cd=2023-08-23T18%3A11%3A46.244Z)
