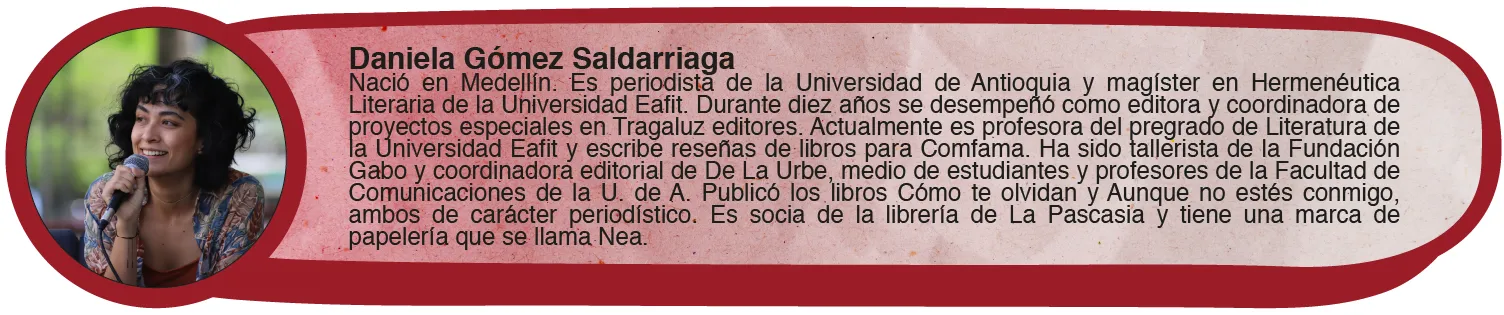Cuenta Jorge Herralde, fundador de Anagrama, que en el Congreso de la Unión Internacional de Editores celebrado en Buenos Aires, en el año 2000, los asistentes se enfrentaron colectivamente a la aparición del ebook, el libro electrónico: “Entonces, una oleada de terror sacudía a todos los participantes. Todo el mundo pensaba: el libro de papel desaparecerá. Un congreso realmente de película de terror”. No era la primera vez que el mundo se acababa para el libro. Entre los jinetes de su apocalipsis, ya habían estado la radio, el cine y la televisión. Herralde termina la anécdota, como un chiste que se cuenta solo: “Y el resultado, unos pocos años después, es que habían aparecido centenares de libros en papel pronosticando la muerte del libro en soporte papel”.
Las cifras tanto en Colombia como en el mundo respecto de la publicación de libros demuestran que cada día se imprime más, se lee más. Entonces, ¿por qué abundan las versiones que culpabilizan a internet de la destrucción del legado de los libros? La respuesta es compleja, naturalmente, pero esquiva, porque no suelen hacerse las preguntas adecuadas. Este tema está tan lleno de lugares comunes (la gente no lee, los jóvenes no leen), que es difícil despejar el terreno para ver en dónde está sembrado el miedo. La tierra donde todo surge no es el libro en sí mismo, más bien son sus antecedentes; es decir, el inicio de estas cuestiones está en la edición, vista como arte, como oficio, como empresa. En La máquina de hacer contenido (FCE, 2014), el investigador británico Michael Bhaskar propone transformar el tipo de acercamiento que tenemos a la problemática del libro para convertir todos esos fantasmas en una teoría de la edición.
Bhaskar parece oír la voz de los editores —dispersa en tantas memorias que quizá por no tener un formato académico pasan desapercibidas para los estudiosos del libro—, y construye un acercamiento intuitivo, familiar al quehacer de cualquier editor y, al mismo tiempo, lo suficientemente comprehensivo para dar cuenta de la labor editorial a lo largo de la historia, sin que el contexto de cada época trastoque de manera sustancial su definición. Los conceptos de los que se vale, parafraseados de manera veloz, hablan del filtrado, de los modelos, de los marcos y de la amplificación. Un resumen podría ser que quien edita es el seleccionador de un contenido —el filtro—, tarea que lleva a cabo obedeciendo a ciertos valores —el modelo—, que le permiten transformar ese mensaje para que quede fijado a un formato específico —el marco (y no necesariamente un libro)—, y respecto al cual existe la intención de reproducirlo y darlo a conocer —la amplificación—, de hacerlo llegar a cuantos lectores (o usuarios) sea posible, gente que no hubiera conocido ese material si no existiera un mediador empeñado en que eso ocurriera.
Con esta estructura, es posible identificar iniciativas editoriales desde el inicio de nuestra era, a lo largo y ancho de todo el planeta, empezando en la China imperial, pasando por las imprentas venecianas, alemanas e inglesas de finales del medioevo, hasta llegar a América, al precoz arribo de la tecnología de impresión a México y al desde siempre caótico mercado editorial estadounidense. (Y quién sabe, quizá con esta nueva mirada podamos encontrar antecedentes del libro que antes ignoramos). Lo que permite Bhaskar con su propuesta teórica es pensar el pasado y especialmente el futuro, entendiendo mejor cuáles deben ser las preocupaciones de la actualidad: ¿la falta de lectores?, ¿el libro digital?, ¿el contenido sin dueño de la red?, ¿la escasa credibilidad de las fuentes de información que consultamos? Hay mucho por pensar, pero la amenaza más concreta a la calidad de la información, del conocimiento y de la longevidad del archivo que colecta la memoria humana, parece ser la escasez de buenos editores.