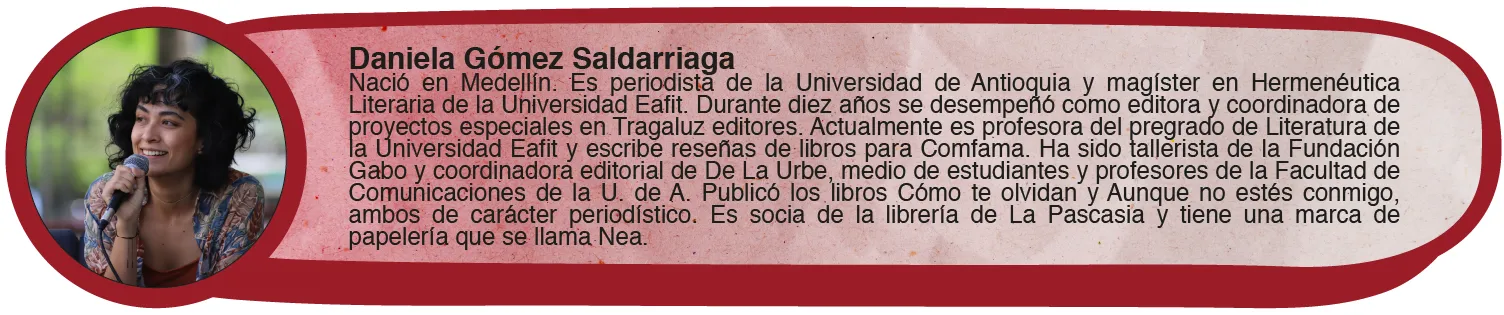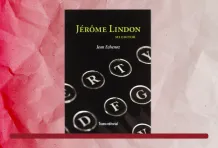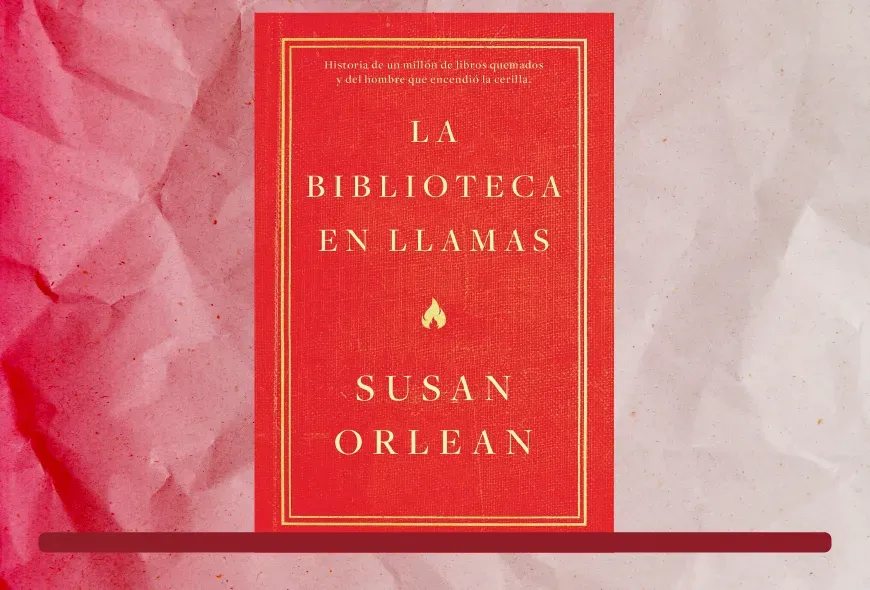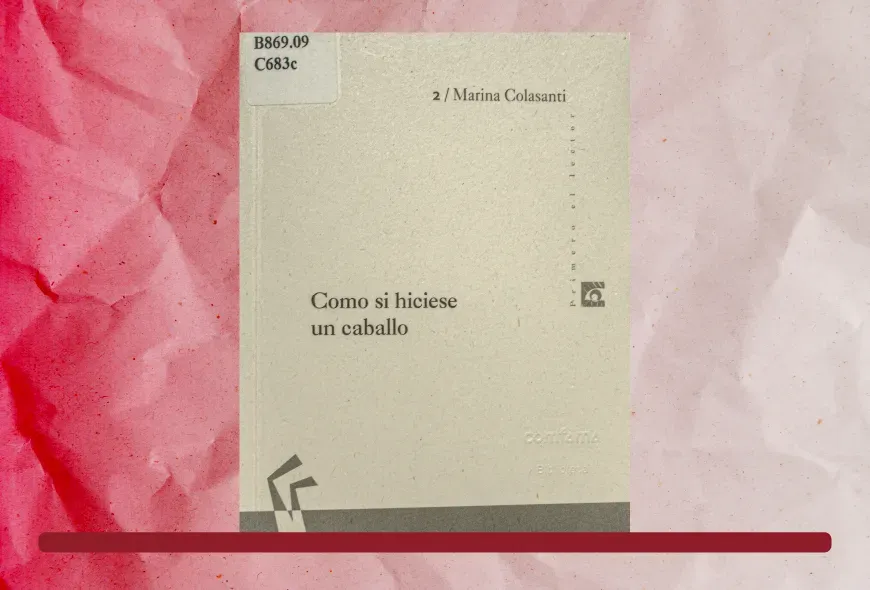Hay cierto regodeo en las historias fatales que involucran a los editores: que André Gidé haya dejado escapar a Marcel Proust, que el editor Robert Gottlieb nunca se decidiera por el manuscrito de La conjura de los necios y, más recientemente, que la versión original de los cuentos de Raymond Carver deje mal parado al editor de sus primeros libros, Gordon Lish –según la opinión de algunos–, con el que el autor discutió a raíz de su injerencia excesiva. Quizá parte de la inquina se deba a que estos desencuentros revelan lo que casi siempre es un misterio, y solo así los lectores logran dar un vistazo a ese lazo azaroso y definitivo que es la relación entre el escritor y su editor.
Ver un libro publicado, y dar por supuesto que iba a tener éxito, es igual a conocer los resultados de un partido de fútbol y aclararse la garganta para respaldar la estrategia del equipo ganador. Resulta simple decir que a los editores se les escapan las grandes obras luego de que los críticos, los académicos, los libreros –y, tras ellos, toda la cadena– se han puesto de acuerdo para reafirmar el valor de un libro. Otra historia es estar frente a un manuscrito con fisuras, desestabilizado por un mal título y firmado por un escritor desconocido, sobre el que se ignora si tuvo un golpe de suerte o si seguirá insistiendo para hacerse una carrera.
Tras la muerte de Jérôme Lindon, director de Éditions de Minuit, ocurrida en 2001, el escritor francés Jean Echenoz escribió unas memorias cortas –Jérôme Lindon, mi editor (Trama editorial, 2009)– para relatar su experiencia con el primer hombre que decidió publicar su obra. Echenoz regresa al día de 1979 en que dejó una copia de su novela en las oficinas de la editorial, sin esperanza de recibir una respuesta: desde la posguerra, Éditions de Minuit se había ganado su prestigio al apostar por escritores de la talla de Beckett, Robbe-Grillet y Duras.
Los resultados no fueron los que esperaban, pero bien sabe un editor que pretender la respuesta inmediata del público como sinónimo de éxito solo delata inexperiencia. La historia pareció abrirse a un paisaje feliz, a un escritor que ya no estaba solo en busca de una oportunidad, y fue así hasta que a Echenoz se le ocurrió escribir a toda prisa su segunda novela. En el siguiente encuentro, un almuerzo como era costumbre: “[…] Lindon no se limita a explicarme que el libro es malo, sino también cuán malo es y cómo y por qué he procedido de esta manera, por qué y cómo me he equivocado, por qué y cómo tengo la culpa de haberme equivocado. Es notable haciendo ese ejercicio”. Echenoz no aprende la lección y días después embiste con una nueva cita, no para hablar de la novela abortada, sino para exponer el proyecto de un libro que piensa escribir. “Ya no forma usted parte de Éditions de Minuit”, le responde Lindon.
¿Y cuál era la lección? La respuesta no deja de ser cruel, especialmente para un debutante, pero parece apuntar a que un escritor no escribe para publicar, y si piensa en publicar antes de crear, de asegurarse de que ha trabajado lo suficiente o tiene algo para decir, quizá es mejor que se dedique a otra cosa. Luego de este episodio, Echenoz y Lindon estuvieron apartados durante más de dos años, en los que el escritor se aplicó a lo que debía: convertir su idea en un manuscrito. Una vez terminada, la envío al editor, que no disimuló su entusiasmo al hacerle saber que se trataba de un gran texto y estaba dispuesto a publicarlo. Desde entonces, toda la obra de Echenoz tuvo una puerta abierta. El aprecio que manifiesta por Lindon revela la importancia de ese “no”, y esta crónica es una hermosa manera de decirlo; quizás, incluso, fue el camino para reafirmarse.
Resuenan en la historia los “no” de los editores que se califican como errores, pero cuántos no habrán salvado a uno que otro escritor, y ni qué decir de a cuántos lectores de toparse con libros que no deberían existir, en vez de aquellos que quisieran recordar.