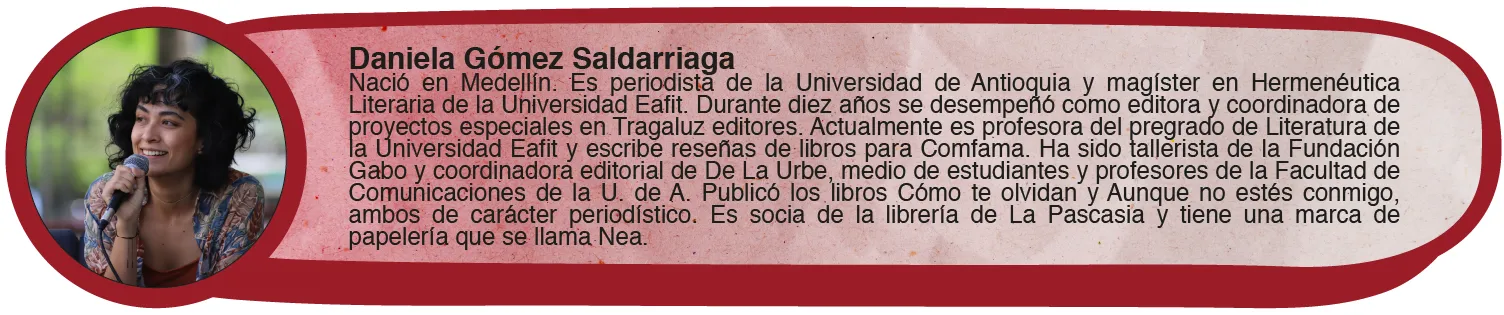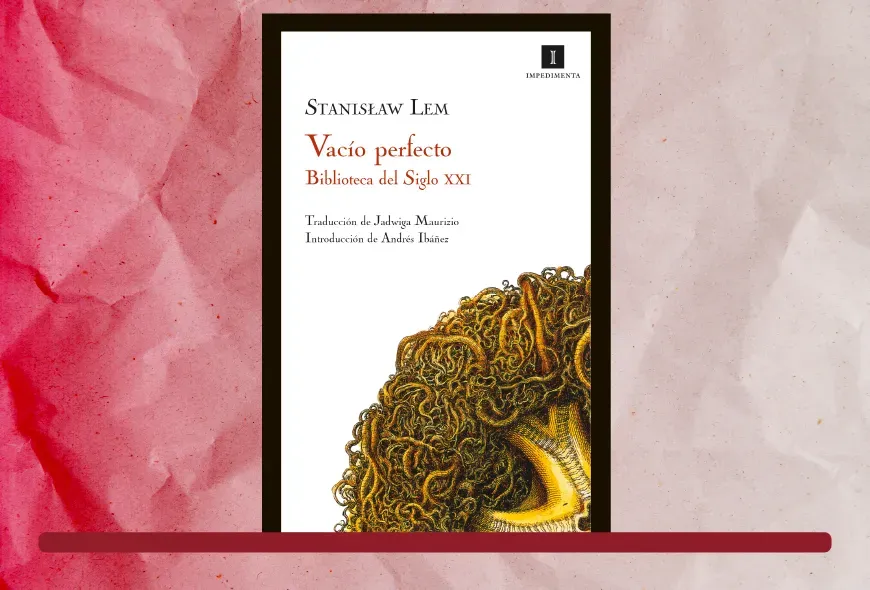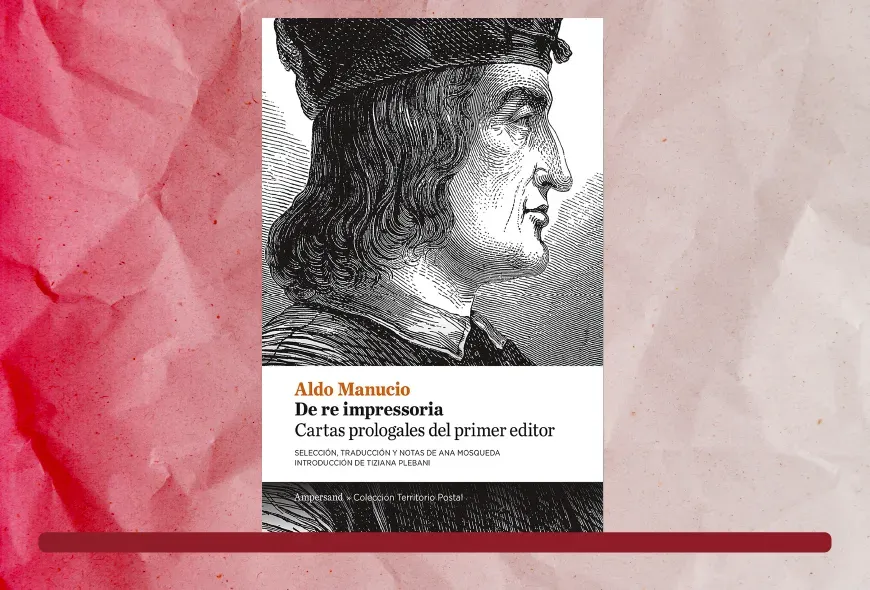Imprenteros (DocumentA/Escénicas, 2022) es la historia de Alfredo Vega, dueño de una imprenta antigua en el conurbano bonaerense. Recibió el oficio de su padre y a veces trató de enseñarlo a sus hijos, o simplemente permitió que su imaginación se llenara de los sonidos y olores de la tinta y el papel, mientras jugaban entre las máquinas. El escenario de ese legado fue el taller Ficcer, lugar al que los hermanos no han podido regresar desde su muerte. Según cuentan, los hijos del segundo matrimonio de Alfredo cambiaron la cerradura, dejándolos afuera para siempre. Este proyecto editorial y teatral es una manera de abrir esa puerta de nuevo y reencontrarse con el rumor perdido, tanto de la imprenta como del padre.
El libro reúne la dramaturgia que fue representada en 2018, escrita por Lorena Vega y llevada al teatro por ella, sus hermanos y un grupo de actores. Además, una serie de anexos que refuerzan el carácter documental de la obra -entrevistas, fotos, comentarios, hasta insertos impresos que llevan la materialidad del pasado a manos del lector-. El propósito es contar quién era Alfredo según las memorias de sus hijos, que no se permiten extrañar directamente al padre sino al taller, a las máquinas, a las etiquetas que imprimía para diferentes marcas del conurbano, y con ellas, a su mirada experta, su conocimiento de otro tiempo, su obsesión con la perfección de un oficio signado por su incapacidad para administrar el dinero.
Alfredo imprimía etiquetas, no libros. Pero su hijo Sergio sí, luego de que abandonó el taller del padre -por las continuas peleas e incompatibilidades- y consiguió trabajo como ayudante de maquinista. Su amor por el arte impresor surgió en esos primeros encuentros, aun siendo niño. Más de dos décadas después, reflexiona sobre su oficio como un arte y una militancia. El libro se permite integrar algunos de los comentarios que la escritora y los actores recibían después de las funciones. Por supuesto, hasta ellos llegaron los impresores, atraídos por la nostalgia de la tinta, a celebrar ese homenaje póstumo a las personas que acumularon décadas de una destreza que ya no tiene aplicación, vueltas obsoletas a raíz de los nuevos desarrollos de la industria gráfica.
En un momento de la obra, Lorena pide a Sergio hacer como si estuviera manipulando una de las máquinas y reproducir sus movimientos en loop. Al baile se unen los otros actores, y entre todos convierten en coreografía la proxémica rutinaria de cargar el papel y esperarlo de vuelta al otro lado de la bandeja, ya impreso.
No la competencia ni la subordinación, sino el uso delicado, comprensivo, el esfuerzo por torcer la voluntad del metal para resolver una necesidad tan sofisticada como imprimir. Del medioambiente caótico de la imprenta, entre los ruidos del cilindro, de las chupas que atraen el papel, del vaivén de los obreros, resulta casi siempre una hoja impoluta marcada con signos y colores, donde cada cosa importa y fue pensada con precisión.
Al abrir la sobrecubierta del libro se leen las instrucciones para crear una etiqueta de manera análoga, sin programas de diseño ni bancos de imágenes digitales. Más que el recuerdo de un tiempo con una tecnología más incipiente, parece ser el kit de supervivencia de un diseñador que se tiene que enfrentar a la explosión de los servidores de internet o a la marcha intermitente del servicio de luz. De cierta manera, las distopías se parecen más al pasado que al futuro, revelando que quizá lo que más tememos es haber perdido las capacidades que nos ayudaban a resolver el mundo sin tantas ayudas. En esa manipulación e insistencia quedan las huellas, como el recuerdo del padre impresor, que se halla encapsulado en las máquinas al otro lado del portón cerrado con llave.