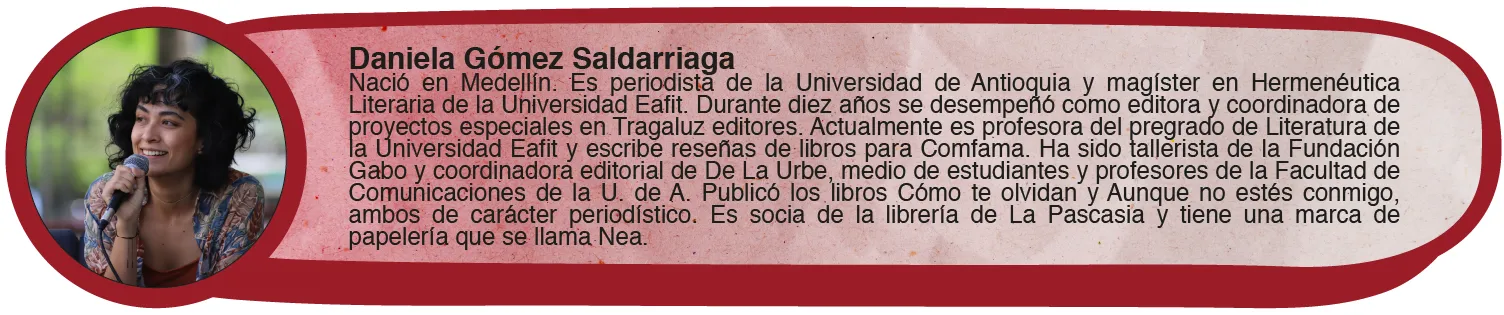Mario Muchnik, lector agradecido y precoz de Tolstói, decide, después de editar a lo largo de su vida cientos de libros para pequeños sellos y grandes casas editoras, publicar la novela que con mayor fruición se guardó en su memoria: Guerra y paz. Por lo gigantesco y costoso de la tarea, le pide a la traductora del ruso Lydia Kúper que revise una traducción existente para evaluar su calidad y decidir si comprar los derechos para reeditarla. Descubren que los errores son insalvables. Si quiere cumplirle la cita al destino —hacerle un homenaje al libro amado desde la adolescencia— debe asumir lo impagable: encargar la traducción (y corregir, diagramar y releer sobre pruebas) las más de 1.500 páginas del libro —depende de la edición—, haciendo acopio de sus propias fuerzas y un puñado de amigos.
El libro será publicado bajo el nombre de la última aventura editorial de Muchnik: El taller de Mario Muchnik. Y este nombre es importante. El editor sabe, para así bautizar a su proyecto, que las labores alrededor del libro son oficios prácticos; pensar una editorial como un taller permite invocar todas esas imágenes: la labor intelectual que pasa por las manos y el séquito de seguidores que obedecen a los designios del libro, su tiranía de dedicación y tiempo. La dimensión de taller también refuerza la vocación del espacio como un lugar al que se va a ensayar, aprender del error, probar hasta dar en el clavo.
O, quizá, más que taller, debió Muchnik llamar a su empresa laboratorio, porque fue antes que editor un hombre de ciencia. Pervivió en él la consciencia del científico que minimiza su hallazgo personal en aras de contribuir al descubrimiento general. Como ningún otro editor, es capaz de describir con minucia los pasos que sigue para llegar a un resultado. Y eso, en edición o en cualquier otra área, es oro. Finalmente, los resultados saltan a la vista, la pregunta es por el cómo.
En el libro Editar Guerra y paz (El taller de Mario Muchnik, 2003), cuenta y lleva un diario para fijar algunos momentos de la jornada de edición, llegando al nivel de detalle en el que enlista qué procedimiento siguió para coordinar las entregas de traducción de Kúper, pasar el texto por las manos de al menos dos correctores —que regalaron buena parte de su tiempo para acercarse a lo impecable—, agregar su propia relectura y maquetar los textos finales, turnando la revisión entre hojas impresas y diseño en pantalla.
Son 12 pasos, igual número que los del famoso método para superar las adicciones. Muchnik los usa como protocolo para minimizar los errores de edición de la novela y deshacerse así de una obsesión que lo persiguió casi por un lustro, mientras lograba ser concretada. Exponerlos no le toma más de un par de páginas, pero en ellos está el misterio: cómo se logra que un libro sea editado, quiénes participan, cómo se reparte el trabajo, cuántas veces lee el editor un manuscrito, cuántos erratas son admisibles, qué cuesta y cómo se paga la atención y el desvelo.
Habrá quien lea y vea una lista de tareas. Del otro lado estará el lector avisado que descubrirá en esa descripción, por un lado, la generosidad de un editor que nunca receló de explicar cómo hacía las cosas, por eso su insistencia en la autobiografía (publicó bastantes libros de memorias, además de sus reflexiones sobre edición). En la nota de entrada a Editar Guerra y paz, dice: “he decidido narrar los hechos para beneficio de generaciones futuras de jóvenes editores. Si las hay”. Y ahí aparece el otro lado, el envés de la lectura: Muchnik prevé que en algún momento no habrá ni el tiempo ni la paciencia para leer y pulir obsesivamente un manuscrito de casi dos mil páginas. Para ese editor improbable del futuro, esta lista de instrucciones.