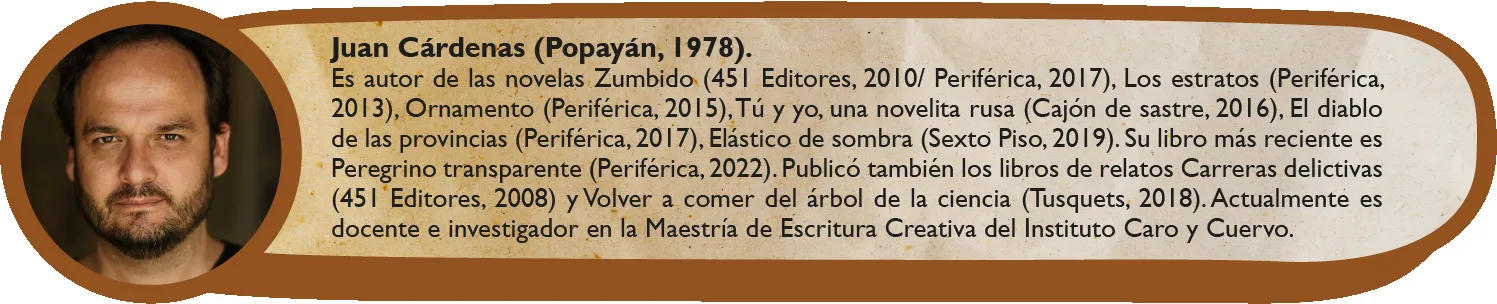Para hablar de cómo reparar un texto de ficción primero hay que hablar de cómo se echa a perder un texto de ficción.
Y un texto de ficción se echa a perder por dos tipos de razones: las razones artesanales y por un grupo de razones a las que de momento voy a llamar simplemente “las otras razones”.
Me detendré solo por un instante en las artesanales. No es que les quite importancia, para nada. Todo, hasta el último detalle material de un texto, la elección de la letra, la disposición de las palabras en la página, los espacios, las pausas, la puntuación, las cuestiones estructurales de una narración, la confección de las situaciones, el desarrollo de capacidades descriptivas, esto es, todo aquello que interviene directamente en el balance interno de un relato, puede y debe ser susceptible de una reparación.
Ahora bien, aquí aparece un primer misterio: un relato puede estar internamente bien reparado. Sus elementos pueden cumplir con todos los requisitos que la artesanía prescribe como virtudes y, sin embargo, fallar como cuento, como obra de arte.
¿Por qué sucedería algo así? ¿Por qué si un aprendiz de escritor —y esta es una pregunta que todo aprendiz de escritor se hace en algún momento— hace todo bien, si se ha construido una arquitectura narrativa sólida en todos los aspectos, por qué, sin embargo, tengo la sensación de que mi cuento naufraga? Y al contrario, ¿por qué un artefacto con evidentes defectos de construcción, redacción y técnica, consigue sin embargo elevarse a la condición de obra de arte?
No existe una respuesta totalmente satisfactoria para estas preguntas, pero sí tenemos algunos indicios. Unas pocas pistas.
Aquí es donde nos vamos internando en el terreno de eso que al principio llamé “las otras razones”. Ya no las artesanales, sino las otras. Razones oscuras, misteriosas, si quieren, que hacen que las cosas se eleven o no se eleven a la categoría del arte.
- Y en este punto me voy a permitir una primera tesis: cuando no fracasan por razones artesanales, los textos de ficción se echan a perder porque el autor ha extraviado la dirección en la que su DESEO lo estaba impulsando en el momento en que sintió la necesidad de escribir el relato.
Deseo y necesidad, entonces. El deseo como esa zona cargada de pulsiones, imposible de definir, pero que uno identifica como aquello de donde surgió todo.
Aquí es donde muchos creerán que me voy a poner místico y aquí es también donde uno empieza a confundir el oficio de la escritura con una especie de alquimia a la altura solo de unos pocos iniciados capaces de entrar en contacto con las aguas subterráneas del inconsciente.
No creo que haga falta ponerse tan trascendentales. El deseo es algo que todos sentimos. Cualquier persona. Y en particular, el deseo de contar algo lo tenemos todos en algún momento. Una necesidad profunda de contarle al otro cómo fuiste a comprar el pan y en el camino pasaste por el kiosko a buscar cigarrillos y el kioskero resultó ser un compañero de colegio al que no veías hace siglos y era porque el tipo se fue a vivir muchos años, qué sé yo, a Ushuaia. Y allá se casó y tuvo hijos y acabó metido en negocios raros y estuvo preso. Le costó horrores reconstruir su vida, su familia. Y mientras tanto, vos, que solo querías comprar cigarrillos, te quedás atónito pensando: este tipo por qué me cuenta todo esto a mí. ¿Acaso se lo cuenta a todos los clientes?
Bueno, quizá te lo cuenta por la misma razón oscura por la que vos, al llegar a casa, sentís la necesidad de contárselo a tu pareja o a alguien más. El deseo de contar es contagioso. No se trata tanto de hacer un ejercicio de introspección para tratar de encontrar QUÉ ES LO QUE QUIERO CONTAR. Se trata más bien de contar, de ir siguiendo intuitivamente unos hilos, para ir descubriendo el DESEO. Solo se descubre el deseo en el proceso de contar, pero como el deseo es un núcleo inagotable, que nunca se revela del todo, lo que te queda en últimas es ese rodeo que hiciste en el contorno del deseo. Lo único que queda del deseo es el relato.
Por eso cuando un relato es malo uno siente que el autor se apartó del deseo, que no lo rodeó. Quizá porque nunca supo identificar las fuerzas de atracción del deseo y, por tanto, no fue capaz de tantear la forma en la oscuridad.
- Aquí viene mi segunda tesis: la artesanía, todo el trabajo técnico que uno aprende con oficio, a punta de ensayo-error, a punta de observación acerca de cómo otros escritores hacen lo que hacen, toda la parte arquitectónica está al servicio de rodear y tantear en la oscuridad ese deseo. Un buen editor suele ser alguien que, ante una situación semejante, sabe reconducir al autor por la senda de su deseo.
Rastrear una corazonada. Como un cazador que conoce su oficio, que sabe seguir un rastro, leer huellas, olores, indicios, disparar al blanco, pero desconoce por completo a su presa. No sabe qué tipo de animal es siquiera.
Uno nunca sabe muy bien qué es lo que cuenta cuando cuenta algo. En la transmisión de la anécdota del kioskero preso en Ushuaia no se sabe si el núcleo es el periplo enrevesado del protagonista, el marco del encuentro casual, la historia de las intenciones del narrador para revelar así, precipitadamente, su relato de vida delante de un semi-extraño... ¿cuál es la historia, en definitiva? Eso es lo que uno trata de averiguar con la artesanía, en el curso de la exploración textual. Sin esa pregunta, la artesanía vale de poco. Sin esa pregunta, la artesanía se convierte, en el mejor de los casos, en una carcasa hueca de gestos virtuosos y banales.
Pero repito: uno nunca llega a saber qué es lo que cuenta cuando cuenta algo. Hay un no-saber involucrado en el inicio y en el final de la experiencia. Una ignorancia que hace de campo magnético. De modo que de nada nos vale hacer ejercicios espirituales, hipnosis, auto-análisis, rituales chamánicos o cualquier otra ceremonia de elevación mística...nunca lo vamos a saber.
- Aquí viene mi tercera tesis: esa ignorancia inexpugnable hace que todo el foco de nuestro interés como artistas se ponga en el tratamiento de la superficie del relato. Lo fundamental de un relato es siempre la superficie.
Y para hablar de superficie hay que hablar de lo superfluo. Dicho de otra manera, si nunca vamos a saber lo que contamos cuando contamos una historia, si no podemos identificar a plenitud lo que importa, al menos podemos observar la superficie en busca de lo que podría ser superfluo. Lo que sobra. Lo que quizá no importa. Y aún más, aquello que fingimos que no importa. Ensayemos otra paráfrasis de la misma idea: como el deseo permanece oculto en todo momento, nos toca centrarnos en la superficie.
Uno de los primeros en teorizar sobre esta cuestión de lo superfluo fue Horacio, quien en su famosa Epístola a los Pisones (año 20 AC), advertía sobre la existencia de estos pasajes excesivamente ornamentales que se suspenden, como “paños de color púrpura”, entre una escena relevante y otra. Para Horacio estos “paños púrpura” carecían de una función orgánica y era preferible evitarlos por su irrelevancia y exuberancia fútil.
Y sin embargo, no solo el mismo Horacio, sino muchos teóricos de la narración en los siglos venideros, observaron que aquellos pasajes aparentemente irrelevantes seguían apareciendo con sospechosa terquedad en todos los relatos. ¿Qué hacer entre una escena importante y otra? Una transición. De acuerdo. La función de esa transición es entretener al lector y servir de hilo conductor entre acciones. Pero, ¿no sería mejor prescindir de ellas puesto que en estricto sentido no aportan nada?
Como habrán sospechado, la respuesta es un rotundo NO. Es imposible prescindir de esas transiciones, de esos paños púrpuras, de esas secciones superfluas si no queremos echar a perder el relato. Podría decirse entonces que lo superfluo es, en todo relato, esencial.
Una buena manera de formular la cuestión es mediante una pregunta: ¿qué es lo que se juega allí, en esos espacios de transición, en esas cortinillas, en esos detalles circunstanciales que parecen no aportar nada específico al desarrollo de una acción?
- Aquí viene mi cuarta tesis: en los detalles superfluos, en la pregunta por su régimen de aparición en la superficie del relato, se juegan las relaciones entre el deseo y la artesanía.
Una buena manera de reparar un texto consiste en preguntarse por lo superfluo. Qué es lo que verdaderamente sobra y qué es lo que uno decide incluir como paño púrpura, esto es, como aquello que aparentemente sobra pero que en realidad es esencial.
Yo puedo contar la historia del kioskero presidiario en Ushuaia agregando detalles sobre el kiosko, alargar los instantes previos al momento en que el narrador reconoce al kioskero como el viejo compañero de colegio. Una descripción del clima, por ejemplo, hace calor. El calor afecta la percepción. Dan ganas de dormir. La calle está particularmente quieta, vacía. El narrador se demora quizá un tiempo demasiado largo examinando las marcas de cigarrillos y eso permite que el kioskero lo mire también por un tiempo prolongado. Todo eso podría parecer que “sobra”, al menos queda por fuera del momento importante en que se produce el reconocimiento entre kioskero y narrador. Pero en últimas es esencial. Sin esa espera, sin esa dilación, el reconocimiento no tendría el mismo efecto de superficie.
Pero, ¿qué pasaría si ese momento previo, con todas esas descripciones atmosféricas, se prolongara demasiado? ¿Qué pasaría si decido que ese paño púrpura va a ocupar, no una pequeña porción entre escenas relevantes, sino, digamos, el 80% o el 90% del relato? Estaríamos ante una narración completamente diferente. Y es en esa decisión respecto a la duración del paño púrpura donde aparece la cuestión del DESEO.
¿Cuánto debería durar lo superfluo? O mejor, ¿cuánto deseo, cuánto necesito que duren las cosas superfluas en la superficie del relato?
Responder a esta pregunta tiene implicaciones técnicas y formales relacionadas con mi capacidad para hacer durar el “paño púrpura” el tiempo deseado. Por eso digo que en el régimen de aparición de lo superfluo se juegan las relaciones entre el deseo y la artesanía.
- Va siendo hora de que cerremos la idea inicial: para reparar un texto de ficción es importante saber que los errores artesanales suelen estar ligados a un tratamiento poco respetuoso de lo que el deseo me indica que debo hacer con lo superfluo.
En el tratamiento de los rellenos, en una política de las transiciones, en el desarrollo de una estética acerca de cómo, dónde y cuánto demorarse: ahí están las posibilidades de reparación más sensibles.
Si nos hemos extraviado, si hemos olvidado el hilo inicial del deseo que le daba tensión y sentido a lo que queríamos o necesitábamos contar, lo mejor es detenerse a dibujar, pulir, retocar, recortar, alargar, moldear esas zonas del relato que parecen poco o nada importantes. En ese trabajo artesanal sobre la superficie se encuentra una clave para recuperar la tensión que el deseo de narrar requiere siempre.