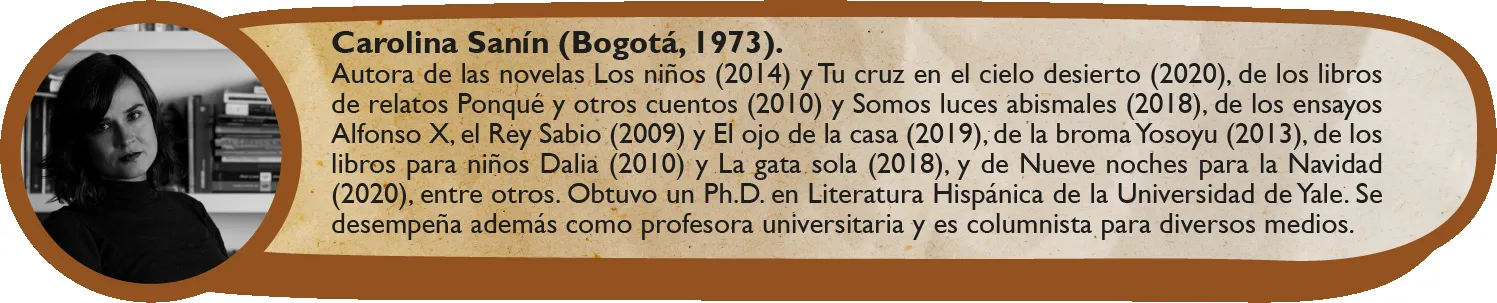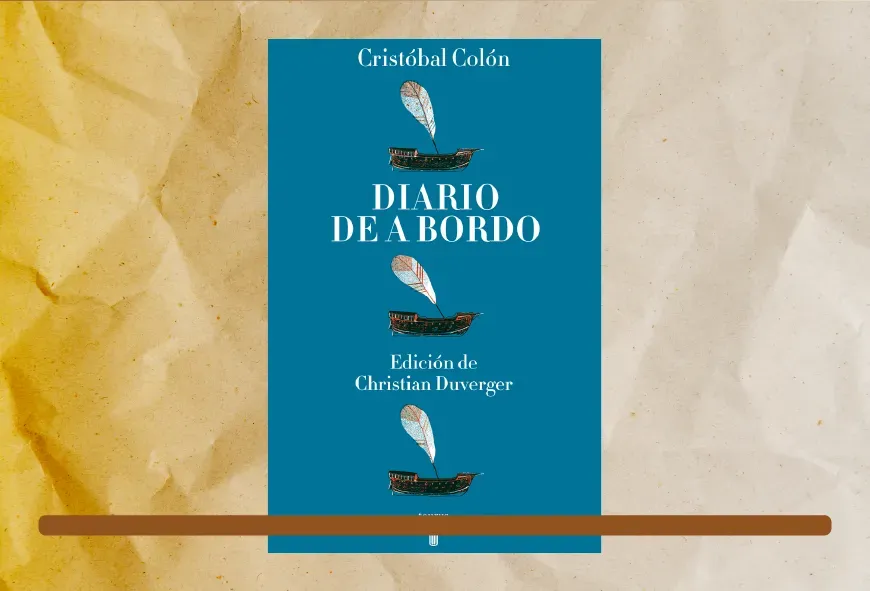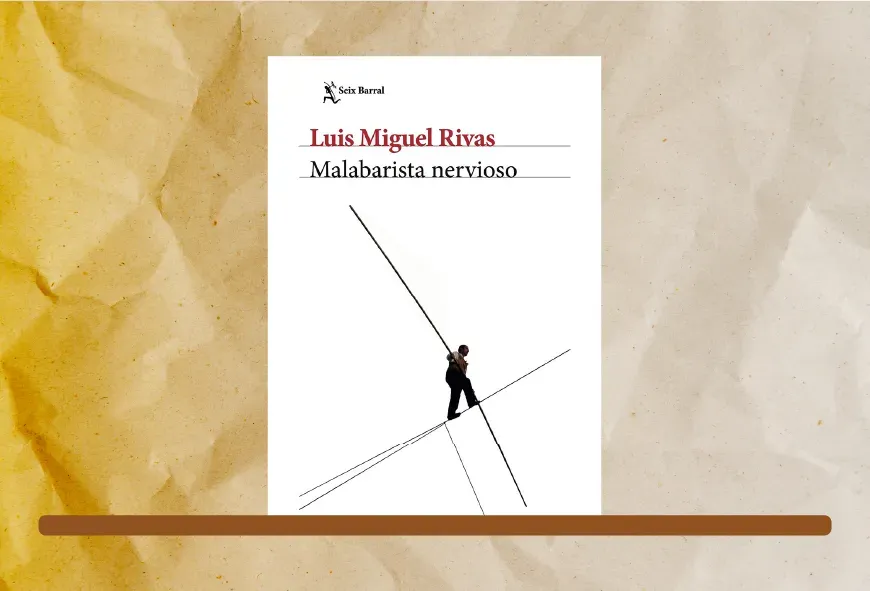Se puede pensar que un taller de escritura es una contradicción que hace colectiva una actividad individual y privada. Cada uno está solo sobre el corazón de la tierra, dice alguien, y —como la mayoría de los talleres se reúnen hoy por Zoom— cada uno está también solo en su habitación, frente a su pantalla. Cada quien quiere hacer algo que sea solo suyo, y tiene, dentro del cráneo y en el cofre que las costillas guardan, imágenes e intuiciones secretas e inaccesibles para los demás —para absolutamente todos los demás—. Pero hay un camino que lleva de la oscuridad de adentro a la claridad de afuera, y lleva también de la soledad a la compañía. El camino se llama «expresión», y en los talleres de escritura —entre muchas otras ocasiones— tratamos de recorrerlo. Escribir es poner afuera, en el día y en el espacio —en un orden—, lo que adentro está compacto y en la noche. Es disponer. No es distinto de leer sueños ni es ajeno a lo que hemos querido reflejar en los mitos que hemos fraguado sobre la creación del mundo.
En el taller que yo dirijo ha habido escritoras publicadas, jóvenes jovencísimos, maestras jubiladas, médicas forenses, editores, alergólogas, ingenieras de petróleos, arqueólogos, periodistas insignes, abundancia de abogados, estudiantes de toda carrera, pintores, estrellas de cine, académicas, diseñadores, músicos que viven en cuatro esquinas del mundo, publicistas, agentes de aduana, políticos. Conformamos un grupo grande que no ha terminado de crecer, armado por grupos más pequeños que viven durante un máximo de seis semanas, y que constan de entre dieciocho y veinticinco personas. En el primer día de cada grupo, yo encarezco la importancia de que nos fijemos en esta circunstancia: que cuanto sucede en el taller solo puede suceder en ese encuentro irrepetible entre todos sus participantes. Cada integrante escribe durante nuestra alianza textos que solo son posibles por la contigüidad de los otros, por la reunión con los otros, y sin que haya una relación causal detectable para ello, sino solo el proceso misterioso de la influencia mutua —esa modalidad tan pura de la amistad—.
Las sesiones de nuestro taller no se graban, pues quiero evitar caer en el engaño de creer que la experiencia puede repasarse o revisarse, y quiero que aceptemos y apreciemos lo que se va y no vuelve. La decisión de no grabar se debe también a que esto favorece la intimidad y la construcción de un grupo. En cambio, es requisito que, durante las sesiones, los participantes tengan la cámara encendida; que nos sintamos delante de rostros vivos y reales. Que nos veamos y nos adivinemos, y nos demos cuenta de la circunstancia insólita de estar delante de las posibles caras de nuestro lector, ese dios incógnito que alumbra y pide cuanto escribimos.
Me pasa muchas veces que le envío una pieza a un amigo y, antes de que él me diga algo, empiezo a encontrar errores e insuficiencias en lo que he enviado. Incluso antes del comentario o el juicio, la consciencia de lectura de otro lleva a mejorar el texto al poner ojos nuevos, lentes nuevos, encima de los ojos de la autora. Dedicarse a escribir es comprometerse con el largo aprendizaje sobre una cosa que parece obvia: que hay otro que no soy yo; que el lector no está dentro de mí; que no tiene que adivinar lo que creo que puede adivinar; que tengo que decirle lo que quiero que sepa —lo cual no significa que deba ni pueda decirle todo, pues él encontrará más de lo que yo quiero que sepa—. Escribir es el deseo de leer desde otro punto de vista. Es disponerse. Y el camino de la oscuridad a la claridad, además de ser el proceso que pone afuera lo interno, es el proceso interminable del aclaramiento de toda confusión con el otro.
Cada grupo del taller es distinto de los anteriores, y cada uno me transmite una «sensación de estar» particular. Estoy segura de que lo que puede aprenderse en cierto grupo difiere de lo que puede aprenderse en los demás. Cuando trato de explicarme —y de explicarles a los participantes— esto, concibo ideas que me sirven para explicar uno de los elementos literarios con los que más me importa trabajar: «la atmósfera», que es clima y sensación y calidad del aire, pero también es un rango de posibilidades de conocimiento dada por las palabras con las que se construye una escena o un fragmento.
A menudo me pregunto qué nos une en el taller; cómo nos necesitamos unos a otros. Entonces, evoco mi principal dificultad con la escritura: el miedo de sentarme y entrar en el texto. No lo describiría como «miedo a la página en blanco», sino como miedo al agua oscura. No tiene nada que ver con el papel y la exigencia de que en él aparezcan signos, sino con la consciencia de que estoy destinándome a otro elemento y con la sospecha de que debo aguantar la respiración o algo así. El miedo nos impide escribir; el miedo a estar suspendidos —en el sentido de apagarnos y en el de colgar sobre el mundo y lejos del mundo—. Un taller literario puede ser el apoyo que alivia la suspensión.
Cuando los integrantes de nuestro taller de escritura leen sus textos durante las sesiones, o cuando, fuera de la sesión, yo los leo para sugerir mejoras y hacer comentarios, es frecuente que anote: «detente», «entra ahí», «quédate», «penetra». Con esos imperativos intento indicar dónde abrir caminos entre una línea y otra, y sugerir cómo hacer para que aparezca una escritura más profunda bajo la escritura. Al parar, entrar, quedarse y penetrar en su propio texto, uno aprovecha espacios donde puede ser buen anfitrión de su imaginación. Al mismo tiempo, en el taller nos ejercitamos en detectar dónde está algo que a veces llamamos «la oportunidad literaria»: el momento de dar un paso hacia arriba o hacia abajo en lo escrito y acceder otro nivel de la imaginación —que incluye la memoria, la capacidad teórica y la habilidad de asociar y componer—, para ver de otro modo —con otro colorido y otros énfasis— lo que queremos decir.
El autor abre esos caminos al mismo tiempo que los recorre. Hay momentos en que se da cuenta de que el camino en el que se encuentra constituye una orilla. Entonces, puede salirse de la línea y echarse a nadar en agua que esté bordeando. Puede nadar y bucear durante un rato, y luego volver a la orilla, o salir a otra ribera y tomar otro camino. Con frecuencia les pido a las y los participantes del taller que interrumpan la narrativa —el estudio sobre cómo pasa el tiempo, el reporte de las cosas en el tiempo, la atención al cambio— para dedicarse a lo que a veces llamo «contemplación» y que es simplemente la lírica —la consideración de las cosas fuera del caudal del tiempo, no como objetos del cambio—. Les hablo sobre el amor por la gramática; sobre el deseo de conocer qué ha preferido, durante siglos, la lengua. Las y los animo a que afinen el oído, pues en el instante del sonido está el infinito del sentido. Trato de mostrarles que escribir es componer oraciones, y que expresarse es encontrar la palabra exacta, que es una sola, solo una.