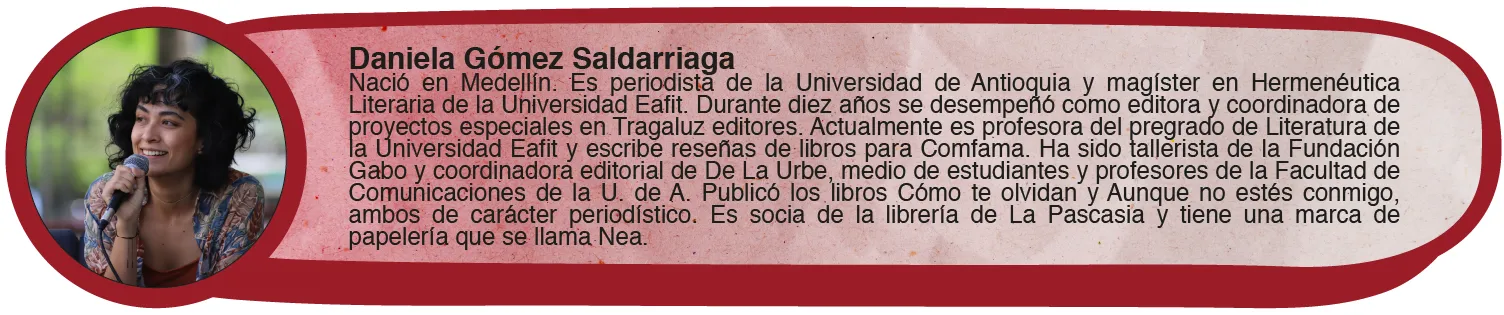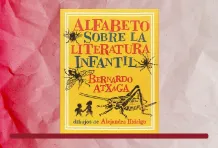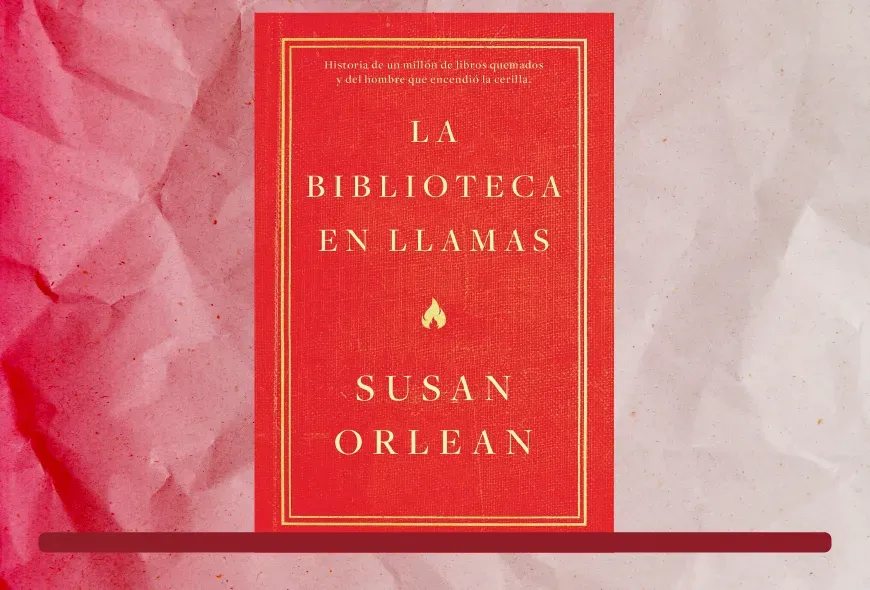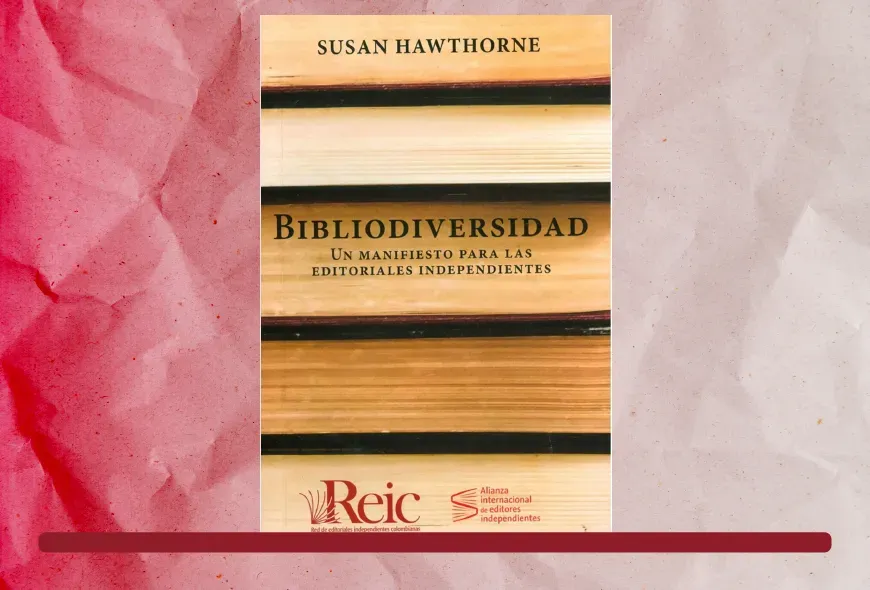En Alfabeto sobre la literatura infantil (Mediavaca, 2010), Bernardo Atxaga usa la metáfora de un río, que nace tímidamente en un pequeño pozo con forma de A y termina fatigado en un meandro de equis, yes y zetas, para lanzarse en un clavado perfecto al centro de la discusión sobre la naturaleza de la literatura infantil. Su propósito es describir los aspectos que se desencadenan de una realidad ineludible: aunque muchos digan que la literatura infantil debe ser considerada simplemente como literatura, sin apellido, lo cierto es que quienes escriben lo hacen pensando en un “lector implícito”; ese niño indeterminado, pero con la fuerza suficiente para rechazar un relato aburrido, corriente, falto de humor y de emociones.
Además de refrescar algunos juicios dormidos —como que los libros para niños deben ser fáciles, obvios, mínimos—, el relato de Atxaga propone un juego que vuelve presente a ese lector potencial. Mientras el narrador avanza por un torrente más o menos caudaloso de ideas, una voz lo interpela desde la orilla. No se deja ver, pero sí oír. Es el lector: cuestiona o incentiva a dejar de lado algunos relatos o a perseverar en otros. Es quien escucha, pero también demanda y anhela la llegada de ciertos finales.
En el transcurso de esta conversación entre el narrador y su lector oculto, el texto discurre por asuntos polémicos. Uno de los más interesante es el humor. Atxaga lo defiende como el ingrediente secreto para honrar todas las inteligencias que podrían acercarse a un libro. También es el complemento perfecto de las moralejas, tan repudiadas por los más progresistas, que han decidido que la literatura infantil de vieja data —las fábulas y los cuentos tradicionales— ya no tienen la capacidad de conmover a los lectores del presente. Para Atxaga, las moralejas obvias de La Fontaine, por ejemplo, son simple sentido común al lado de los mensajes ideológicos de muchos relatos contemporáneos.
Sale a la luz que la literatura infantil es un territorio conceptual en disputa: en realidad, no es muy claro de qué se trata ni cómo logra funcionar, mucho menos cómo es el asunto de prescribirla, si al hacerlo se está alimentando a un lector de largo aliento o acabando con él para siempre. El dilema tiene que ver, entre otras cosas, con su contenido moral y pedagógico, con lo que enseña. Puede que un escritor no se proponga tratar de conducir a sus lectores por unos desencadenamientos obvios, pero su tarea es contar historias, hilar acontecimientos, y es así que el lector se da cuenta —como lo hizo desde el primer momento en que alguien le relató un inicio, un nudo y un desenlace—, que las acciones tienen consecuencias, e incluso en la literatura, los personajes sufren o gozan esas resoluciones.
Atxaga aventura su propia poética sobre la literatura infantil de la manera más comprometida posible: creando un relato explicativo que, de querer, estaría también al alcance de un niño. Lo que de cierta manera demuestra que un buen libro logra interpelar a todos, cada uno entenderá a su medida, contando con la posibilidad siempre abierta de volver al libro y seguir escurriéndole el sentido. La edición de Mediavaca no hace sino parapetar esa oportunidad en un libro hermosamente compuesto con una tipografía a prueba de miopes y las ilustraciones de Alejandra Hidalgo, grabados a dos tintas que multiplican los significados propuestos por el autor. En las guardas, aparece una serie de niños retratados, primeros lectores que reciben su crédito en la página legal del libro. Hacen bien en poner como guardias silenciosos a los niños, los mayores interesados en que la literatura infantil siga siendo un misterio por el que se desviven los adultos. Especialmente, los hombres de negocios.
Te esperamos en nuestro Club de lectura de libros sobre libros, en el que podremos tener una conversación más profunda sobre este maravilloso artefacto atemporal. Inscríbete aquí.