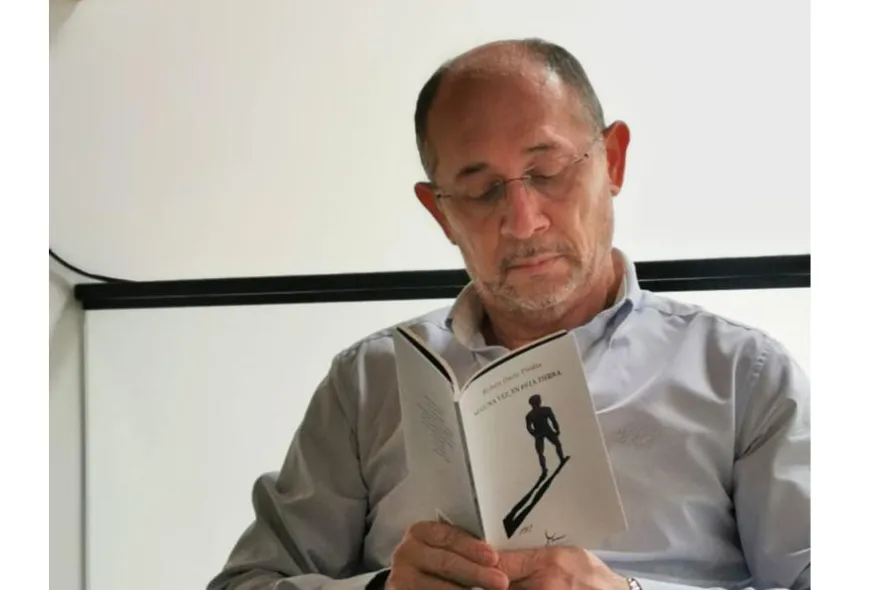Capítulo 3: El perdón, derrumbando fronteras, tejiendo promesas
Había esperado la audiencia largos días atravesados por la esperanza de escuchar en la voz del joven que asesinó a su hijo las razones del homicidio. Desde que varios jóvenes de la banda de “La Unión” se desmovilizaron con el Bloque Cacique Nutibara de las AUC en cumplimiento de los Acuerdos de Paz de Santafé de Ralito, asistió puntualmente a todas las audiencias a las que la citaban. Primero ante la Fiscalía y después ante los magistrados de la Sala de Justicia y Paz.
En la Fiscalía, a través del sistema de videoconferencia, había visto una y otra vez al asesino de su hijo, ahora postulado a los beneficios que le otorgaba la Ley de Justicia y Paz. Era un joven que desde pequeño era su vecino. En las audiencias, mientras lo veía, pensaba en las veces que lo había visto jugar fútbol con los muchachos del barrio, incluso con su hijo, apenas unos años menor que él. Eran otros tiempos —me dijo—. Años más tarde, los parches de los jóvenes que solían reunirse en las esquinas, o en las aceras de las tiendas, se convirtieron en combos y bandas que ya no podían verse entre sí, ahora eran enemigos.
En una de las audiencias en la Fiscalía, le habían dado la oportunidad de hacerle preguntas por escrito al joven Edilberto de Jesús Cañas, como lo había conocido, aunque en la banda le habían puesto por apodo “Cañitas” o “Bertico”. Ella solo hizo una: "¿Por qué mataste a mi hijo, si lo conocías hace tiempo, sabías que era mi hijo y era un muchacho bueno". Su pregunta no fue seleccionada.
Tiempo después, cuando la fiscalía presentó la acusación ante los magistrados de la Sala de Justicia y Paz, pudo escuchar el relato que hizo “Cañitas” del caso de su hijo. Lo había matado junto a otros dos jóvenes de 17 años, alumnos del Colegio La Salle, del barrio “El Jardín” de Itagüí, porque eran milicianos. Esa fue también la presentación que hizo el fiscal del caso. Pero ella sabía que su hijo no era miliciano, quería saber la verdad.

(Foto tomada de: https://cjlibertad.org/ecos-de-una-renuncia/)
Su abogada le había informado el procedimiento que seguía el magistrado en las audiencias en las que se realizaba el incidente de reparación de los daños. Sabía que, si quería, iba a tener la oportunidad de contar su historia, de preguntar, de hablar, de cicatrizar. Y ella lo deseaba más que nada. Cuando llegó el momento, el magistrado la hizo sentar en la mesa donde se sentaban los abogados, ahí cerquita de Edilberto de Jesús Cañas, que estaba en una mesa del lado, con su defensor y otros 6 muchachos del Bloque Cacique Nutibara, algunos compañeros de “Cañitas” en la banda “La Unión”, la banda más grande de Itagüí y una de las más grandes del Valle de Aburrá, dirigida por un señor que se hizo célebre, alias “el Cebollero”.
Pero no sintió miedo. Contó quién era su hijo, el menor, de apenas 17 años. Habló de las ilusiones que se había hecho con él, y las que él tenía, para las cuales estudiaba; expresó el dolor que sintió cuando se enteró que lo habían matado, las largas noches de insomnio, su rabia cuando dijeron que lo habían asesinado por miliciano y cuando vio esa noticia repetida en los en los periódicos.
El magistrado le preguntó entonces qué era lo más importante para superar ese daño y el vacío que le dejó la muerte de su hijo. Ella contestó que solo quería que le ayudaran con la educación de sus otros hijos y que eso no volviera a pasar, que ninguna madre tuviera que pasar por ese dolor.
Luego, el magistrado le dijo que tenía la oportunidad de dirigirse a Edilberto de Jesús Cañas. Ella repitió exactamente la pregunta que antes había escrito. Edilberto le reconoció que su hijo no era miliciano, que no lo mató por eso, que las bandas de los dos barrios eran enemigas, motivo por el cual los habitantes del barrio donde ella vivía no podían pasar al barrio Olivares, donde vivía él, ni circular por sus calles. Su hijo y sus dos compañeros infringieron esa prohibición y, aunque fueran con el uniforme del colegio, la orden era matar a los del barrio El Jardín que pasaran por allí. Él solo cumplió la orden.
El magistrado le dijo a la mujer, para finalizar, que era su oportunidad de plantear a qué se debía comprometer el responsable del asesinato de su hijo para aliviar el dolor que le generó y reparar el daño causado. Ella solo dijo: "Quiero que me dé un abrazo". Sorprendido, el magistrado le manifestó que si ese era su deseo, no había inconveniente, pero quería saber el motivo de esa petición. "Mi hijo ya no está y nadie puede devolvérmelo", contestó. "Pero yo sé que él —continuó dirigiéndose a Edilberto de Jesús Cañas— también tiene una madre que lo extraña y yo sé que ella sufre sabiendo que está en la cárcel y que si pudiera lo abrazaría. Yo puedo ser como esa madre que está sufriendo por él. Y yo sé que a mi hijo no lo voy a recuperar, pero yo quiero que él me dé un abrazo y yo se lo quiero dar a él, como si yo se lo estuviera dando a mi hijo”.
El magistrado le manifestó a Edilberto que si estaba de acuerdo, podía hacerlo. En ese momento, ambos se levantaron, caminaron el uno hacia el otro en silencio y se abrazaron. Fue un abrazo estrecho, íntimo, como el que solo una madre puede darle a un hijo.