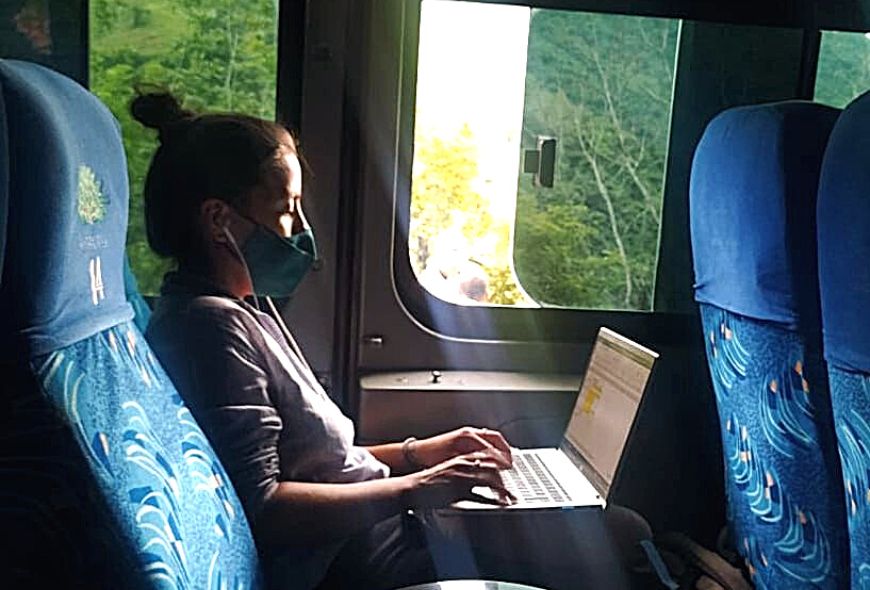Otras historias en el equipaje
Otro día nos instalamos con la Biblioteca Móvil en el malecón de Necoclí, muy cerca del lugar desde donde salen las lanchas para Capurganá y que últimamente se ha vuelto famoso por ser el lugar donde abordan también los migrantes próximos a cruzar el Tapón del Darién. Era domingo, llegamos más o menos a las nueve de la mañana a hacer el montaje. Desde que llegamos, un grupo de niños y niñas se acercaron a ofrecernos su ayuda: querían armar las carpas, organizar las sillas, disponer los materiales. Nos contaron que habían llegado hace un par de días, que estaban acampando en el malecón y que luego se moverían para otro lugar.
Nos llamó la atención que su comentario invariable para cualquier cosa que les pedimos hacer fue: “¿Entonces primero vienen los adultos y después los niños?”. Siempre les respondimos que no, que la biblioteca era para todos, que todos podían llegar al mismo tiempo, que todos podían compartir el espacio, pero ellos insistían en la pregunta.
Mientras los adultos seguían en su dinámica —cocinando, lavando ropa, montando campamentos, conversando, jugando cartas—, hicimos diferentes actividades con los niños y las niñas: leímos, pintamos, vimos cuentos interactivos, cantamos. Aunque la idea era estar alrededor de seis horas, tres horas después de nuestra llegada el ambiente comenzó a ponerse tenso, ya que pudimos notar que abrieron un expendio de drogas contiguo al lugar donde nosotros estábamos instalados.
Justo en ese momento vi a una de mis compañeras sentada sola en una silla. Me acerqué y le pregunté si estaba cansada o si quería ir a almorzar. Ella me respondió con la voz quebrada: “Tengo ganas de llorar”. Si bien todos sabíamos que íbamos a trabajar con niños y niñas vulnerables, tenerlos ahí tan cerquita y ver sus caras de felicidad por aquello que les ofrecimos, nos hizo ser aún más conscientes de los peligros que iban a enfrentar en la travesía que les esperaba. Era muy difícil no quebrarnos esta vez. Yo abracé a mi compañera y le dije que no había problema si quería llorar. “Pero que alguien llore conmigo, yo no quiero llorar sola”, respondió. Todos nos reímos, en medio de la tristeza y lo agobiados que estábamos.
Los niños empezaron a dispersarse. El ambiente se puso cada vez más denso. Pero, antes de irnos, a causa del silencio que se produjo, pudimos escuchar con claridad una frase que estaba gritando con insistencia la persona a cargo del abordaje de una de las lanchas: “Primero se suben los adultos y luego se suben los niños”. Comprendimos la frase que tanto repetían los niños y las niñas. Nos fuimos con el corazón entre arrugado y contento. Arrugado, por la impotencia que produce no poder hacer mayor cosa para detener semejante crisis humanitaria. Contento, porque, por un ratico, pudimos cargar con otras historias el equipaje de los y las pequeñas migrantes.