El arranque
«¿Cómo amaneció Medellín? ¿Cómo amaneció?»
Soy Latinoamericana, colombiana, feminista, radialista. Nací un 17 de julio en el cuarto piso de la misma clínica en la que llegaron a este mundo mis dos hermanas y medio Medellín: la León XIII. Ahí cerquita, en la Universidad de Antioquia, estudié Comunicación social - periodismo. Ahí mismo trabajé cuando me gradué, como profesora y coordinadora de una emisora digital universitaria, y ahí trabajo en estos tiempos, en una unidad llamada Ude@, en la que coordino una estrategia de radio educativa encendida en estos tiempos de pandemia.
Extraño la vieja grabadora de mi casa, una que ya no existe. En mi casa fuimos cuatro hasta que en 1994, mientras asesinaban a Andrés Escobar, nacía mi hermana menor. Poquito después, en el 95, la grabadora se fue. Hermosa y gris, rectangular, de dóciles perillas y aparatosos botones, marca Sankey, con casetera incluida; esta grabadora nos acompañó en mi familia durante horas lindas y duras de la vida de finales de los ochenta y comienzos de los noventa.
Con mi Mamá se sostenía en pie cada día: se encontraban en la cocina, por las mañanas, cuando nos despachaba para la escuela a mi hermana mayor y a mí. Por las tardes, en el patio, cuando sintonizaba Pase la tarde con Baltasar, mientras planchaba los blanquísimos uniformes galleteros de mi Papá. Anochecía y nos la turnábamos: una noche para Papá, otra para mí. Y así transcurría la existencia del aparato receptor-grabador: de aquí para allá, rodando por toda la casa, de domingo a domingo. Antes duró.
Mi amor por la radio es una deuda con Mamá y Papá. Cuando a él le tocaba el turno la ponía a un ladito de la cama, anochecía y amanecía escuchando noticias. Cuando había partidos sintonizaba a El Paisita, gritaba los goles, y los que no llegaban a serlo, a todo pulmón. Desde los ocho o nueve años Papá me enseñó a punta de radio, a oscuras, lo que era un tiro libre o un saque de banda.
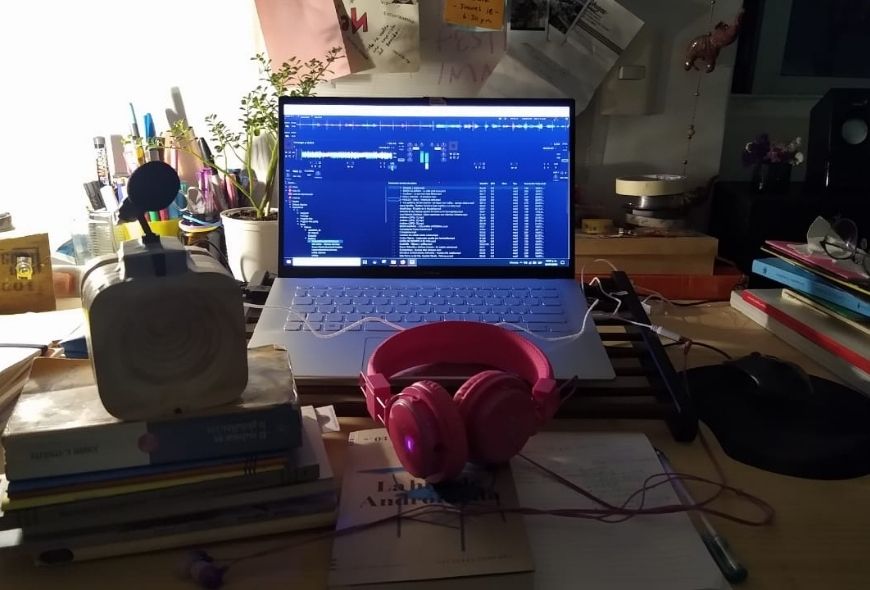
Cuando no era mi turno, y como Mamá no me dejaba ver las novelas después de las nueve de la noche, me le pasaba a mi Papá a la cama. Escuchábamos y conversábamos las últimas noticias de la jornada. Así supe quién era Virgilio Barco, el por qué del racionamiento de energía, qué diablos significaba un nuevo atentado en Caño Limón-Coveñas o quién era Carlos Pizarro. Había preguntas sin respuesta: ¿por qué les mataron? A Pizarro, a Galán y también a Diana Turbay.
Mi Papá y mi Mamá han sido mis mejores profesores. Si con él me dormía escuchando la radio, con ella despertaba en las mismas. Ella sintonizaba a primera hora Cómo amaneció Medellín y, más tarde, cuando ya tocaba salir para la escuela, sonaba la carrasposa voz de Juan Gossaín en los Radiosucesos de RCN. Aunque un televisor grandote marca Zenith reinaba en la sala, la grabadora Sankey se robaba el show en todos los rincones de la casa. Aún hoy la radio sigue sonando todas las mañanas en la grabadora negra marca Sony que me llegó como regalo de 15 años, hace ya casi veinte, en vez de viaje a la costa o vestido alquilado y vals en salón social. Esos andares sonoros familiares me han traído hasta lo que hago hoy cada día: radio educativa, experimental, alternativa y andariega.
Tantas estaciones
«Puentes donde hay muros»
Empecé a trabajar desde los 14 años como mensajera en una empresa contable de la cuñada de mi hermana. En buses, a pie, y en Metro, llegué a lugares de Medellín y cercanías que jamás habría pensado que existían. Poco a poco me hice auxiliar contable, y antes de graduarme del bachillerato había pasado a trabajar en una ONG que atiende aún hoy niñas, niños y jóvenes de Medellín en condición de abandono; se llama Fundación Gente Unida. En simultánea, fundaba el periódico del Liceo Manuel Uribe Ángel y era “la de las carteleras”.
En 1999 debía decidirme por estudiar contaduría en una universidad privada, que parecía ser un destino productivo y estable, en el que ya me sentía segura y además tenía trabajo, o seguir la ruta impredecible y poco rentable ruta de la comunicación, del periodismo. Los mismos jefes de la empresa de contaduría, que me habían guiado desde los 14 años, llegaron sorpresivamente a mi casa una noche, entre semana. Con Mamá y Papá allí, en la misma sala coronada por el televisor Zenith, me instaron a presentar el examen de ingreso a la Universidad de Antioquia.

Los dos primeros semestres de Comunicación social - periodismo los combiné con enredos numéricos y un código contable. Viajaba de Itagüí hasta la Estación Universidad, a clase de seis de la mañana, y de allí volaba en bus hasta Copacabana; volvía a clase de 4 en la UdeA, y a las 9 o 10 pm llegaba a la casa a estudiar. En tercer semestre me retiré de los mundos contables y obtuve una plaza como auxiliar en la Emisora Cultural de la Universidad. Desde entonces, año 2002, no pude salir nunca más de la radio.
En Caucasia hice mi práctica. En pleno año 2005 de candeleo previo a la desmovilización del Bloque Cacique Nutibara de las AUC se inauguró allí, y en gran parte de Antioquia, el Sistema de Radio Educativa de la Universidad de Antioquia. A finales de ese año volví a Medellín y luego, al graduarme, coordiné por cerca de tres años Altaír, un laboratorio de experimentación digital de la Facultad de Comunicaciones de la UdeA. Luego, en Bogotá, inicié con la Fundación Karisma un periodo profesional y vital del que siento que nunca me querré ni podré desvincular: la comprensión, difusión y defensa de derechos humanos en internet.
Volví a Medellín luego para crear una casa creativa muy miscelánea con amigas y amigos. Ahí descubrí que nunca más iba a querer cocinar para desconocidos, como negocio, sino para la familia, las amistades, y los amores, más como posibilidad de encuentro y tejido colectivo, y para fraguar nuevos caminos. Trabajé en la Universidad Cooperativa de Colombia y conocí varios rincones de Colombia que me eran ajenos: Chocó, Villavicencio, Tolima, Magdalena. Y me fui a Argentina: pasé a la Maestría en Comunicación y Derechos Humanos en la Universidad Nacional de La Plata y viví las tardes radiales de sábado más bonitas e impredecibles de la vida con internas e internos del Hospital José Tiburcio Borda, en la Radio La Colifata.
Para estudiar, vendía sopas, ponquecitos y sánduches en la Feria de San Telmo. La familia de feriantes y artesanas que allí tengo, en Buenos Aires, me enseñó por más de tres años que hay otra vida más allá del trabajo. Después de nacer y crecer envuelta por una rutina paisa pujante, berraca e hiper productiva 24/7, pude descubrir que se vale dedicar más horas del día a conversar, caminar, respirar, leer y pensar, que a producir y producir plata.
De vuelta a Medellín, que hoy me parece más ciudad de la furia que la mismísima Ciudad de la Furia, hice una parada por unos ocho meses en Quito: respiré profundo y aprendí de la calma andina, de la fuerza volcánica, de esa infinita cercanía con las nubes y de las gentes sabias que allí habitan; trabajé en la difusión y defensa de derechos sexuales y reproductivos con Sentimos Diverso.

Regresé a Medellín hace un par de años: para hacer realidad Ancestra; para sumarme como feminista al primer movimiento político de mujeres de Colombia, llamado Estamos Listas y trabajar por una tercera vía política; para sonar, aprender y amplificar historias y saberes con medios alternativos y colectivos como Manzana Radio, Lo Doy porque Quiero y La Nueva Banda de La Terraza; para viajar con Doña Ola; para reintegrarme a la escuela que me acoge como estudiante y comunicadora hace ya veinte años: la Universidad de Antioquia.
Ancestra
Viaje de vuelta hasta la raíz
De pequeñita una vez me preguntaron qué quería hacer y como que dije: “vender aretas de plata en un toldo como la tía Patricia”. Ella es la hermana menor de Papá y ha sido inspiración para muchos pasos de mi vida. Ya no vende aretas en la empinada Plaza de Concordia, pero si atiende la Notaría del pueblo, se graduó como abogada y ya perdí la cuenta de personas y familias a las que ha ayudado a terminar sus estudios o a rescatar sus pedazos de tierra de intentos descarados de algún terrateniente avivato. Yo nunca pude ser buena vendedora de nada, pero supongo que lo que inconscientemente quería era ser como mi tía Patricia, y también como mis otras tías: Adelfa, Dora, Martha Cecilia. Todas ellas profesoras, sabias, cuidadoras, autónomas y generosas contadoras de historias.
En 2017, mientras cursaba la Maestría en La Plata, indagaba sobre La Colifata, una radio que nació en un hospital mental del Barrio Barracas de Buenos Aires cuyo leitmotiv es puentes donde hay muros. Y en esas, entre debates, galletitas y mates habituales en cada clase, emergían relatos sobre las mujeres de mi familia, campesinas de Támesis y de Concordia; y entre esos relatos, resonaban con dureza múltiples formas de violencia y silenciamiento. En algún punto, gracias compas, maestros y maestras, mi tesis frenó en seco y me trajo de vuelta hasta mis raíces, aunque me encontrara físicamente a casi siete mil kilómetros de distancia.
En ese espacio-tiempo nació Ancestra, un proyecto que al principio era parte de mis estudios y ya trascendió cualquier fin académico para convertirse en uno de mis motores de existencia y resistencia como comunicadora. Ancestra no es más que una disculpa para hablar sobre derechos, y sobre las sistemáticas vulneraciones de éstos, con mujeres que habitan en territorios campesinos.

Unas veces dibujamos mapas de sueños; otras tejemos, a la vez que armamos una mesa de radio al aire libre, jugamos parqués y preparamos colectivamente un sancocho conversado, y eso: siempre conversamos sobre lo que nos duele y lo que podríamos cambiar en este mundo que trata con tal dureza, crueldad y desigualdad a las mujeres campesinas y rurales. Ancestra es una apuesta para imaginar y darle puntadas al tejido de un mundo distinto para las niñas y adolescentes de hoy, para las que vienen, para que salir del campo colombiano no sea una senda obvia y obligada, para que quedarse allí no cueste la libertad ni la vida misma.
Miscelánea
Planta de todo clima
Me gusta mucho probar sabores de diversos rincones y cuando he tenido la fortuna de visitar algún país, ciudad o pueblo, esculco la existencia, horario y ubicación de la plaza de mercado. Quisiera tener mucho tiempo libre para cocinar para la familia y las amistades. También para caminar en la montaña y aprender sobre los milagros y extravagancias vitales de las plantas. Me encantaría conocer los misterios del musgo y no creo que haya mayor privilegio que poder respirar y escuchar los montes y bosques. Aunque no sé inglés ni otro idioma distinto al español, me parece tan indispensable como respirar, moverme, viajar. Aunque no sé nadar, me gusta bañarme en agua de río y mar. Prefiero el clima frío, pero me bailo y disfruto los días de calor azul profundo, naranja radioactivo.
Si tuviera que elegir ser un libro, sería el Desierto sonoro, de Valeria Luiselli. Soy una radioaficionada montañera: me encanta experimentar con distintas tecnologías y entornos narrativos en donde se entrecruzan las posibilidades de lo analógico y lo digital. Si me dan a elegir, que desaparezcan Netflix, Facebook y Google, y que vuelva recargada, libre y democrática la Radio Sutatenza. Sueño con conocer muy pronto el Valle de Tenza, me han contado que allí hay un museo de la “primera casa para las escuelas radiofónicas del mundo”.
Tengo talento para sembrar y cuidar las plantas, para escribir y organizar proyectos en colectivo: fiestas, viajes o creaciones colectivas a partir de la radio. Le temo a morir antes de tiempo, es decir: antes de haber amado, aprendido, viajado, comido, soñado y vivido otro poquito más.
Revive la conversación:
Explora historias de vida, saberes y pasiones que convierten a nuestras invitadas e invitados en bibliotecas humanas.
Explora historias de vida, saberes y pasiones que convierten a nuestras invitadas e invitados en bibliotecas humanas.

.jpg?u=https%3A%2F%2Fimages.ctfassets.net%2Fjecnfi8tljxk%2F5N3oIB2CZx2NlF1HFi9R8i%2F611c325f74832dfcdaff741cb6098a3b%2FDise_o_sin_t_tulo__15_.jpg&a=w%3D218%26h%3D148%26fm%3Djpg%26q%3D80&cd=2023-08-23T18%3A11%3A51.093Z)
.jpg?u=https%3A%2F%2Fimages.ctfassets.net%2Fjecnfi8tljxk%2F1VYevgohD4SGI8ev5DPuM9%2F6242a93ea3aecb753d51c7310a315704%2FDise_o_sin_t_tulo__5_.jpg&a=w%3D218%26h%3D148%26fm%3Djpg%26q%3D80&cd=2023-08-23T18%3A13%3A13.201Z)
.jpg?u=https%3A%2F%2Fimages.ctfassets.net%2Fjecnfi8tljxk%2F4eulGkNztWcbswPM3aNdcZ%2Ff5b668d46a5eff2ff73743e836a4cbab%2FDise_o_sin_t_tulo__6_.jpg&a=w%3D218%26h%3D148%26fm%3Djpg%26q%3D80&cd=2023-08-23T18%3A13%3A12.681Z)
.jpg?u=https%3A%2F%2Fimages.ctfassets.net%2Fjecnfi8tljxk%2F1CQhqJz28MOERdtK6GXqF0%2F21784439b3ce0c69399c96159a9db76c%2FDise_o_sin_t_tulo__7_.jpg&a=w%3D218%26h%3D148%26fm%3Djpg%26q%3D80&cd=2023-08-23T18%3A13%3A13.780Z)
.jpg?u=https%3A%2F%2Fimages.ctfassets.net%2Fjecnfi8tljxk%2Fb7KVFW8ldQwmrOt6uTcig%2Ff36006d464b85819bc4eb70f24117274%2FDise_o_sin_t_tulo__8_.jpg&a=w%3D218%26h%3D148%26fm%3Djpg%26q%3D80&cd=2023-08-23T18%3A13%3A15.998Z)
.jpg?u=https%3A%2F%2Fimages.ctfassets.net%2Fjecnfi8tljxk%2F2YMK9pBrsNeL45m1zi2wGq%2F33679eb9a6a2cce69521675c55dd8473%2FDise_o_sin_t_tulo__9_.jpg&a=w%3D218%26h%3D148%26fm%3Djpg%26q%3D80&cd=2023-08-23T18%3A13%3A14.919Z)
.jpg?u=https%3A%2F%2Fimages.ctfassets.net%2Fjecnfi8tljxk%2F77exmPBMWmDxax182V3Ab6%2F2e84f89f73f767483718040a000f2132%2FDise_o_sin_t_tulo__10_.jpg&a=w%3D218%26h%3D148%26fm%3Djpg%26q%3D80&cd=2023-08-23T18%3A13%3A15.444Z)
.jpg?u=https%3A%2F%2Fimages.ctfassets.net%2Fjecnfi8tljxk%2F4WUxWbhEXlVJBn0QMgTyBX%2F9fc35ce33e78d89c36706c6e003beb02%2FDise_o_sin_t_tulo__11_.jpg&a=w%3D218%26h%3D148%26fm%3Djpg%26q%3D80&cd=2023-08-23T18%3A12%3A37.557Z)
.jpg?u=https%3A%2F%2Fimages.ctfassets.net%2Fjecnfi8tljxk%2F5msfvQlLabo5aPzZI5NSyW%2F66bf1bee0d3c2ea02c9ae1ead57a2d05%2FDise_o_sin_t_tulo__12_.jpg&a=w%3D218%26h%3D148%26fm%3Djpg%26q%3D80&cd=2023-08-23T18%3A12%3A36.011Z)


