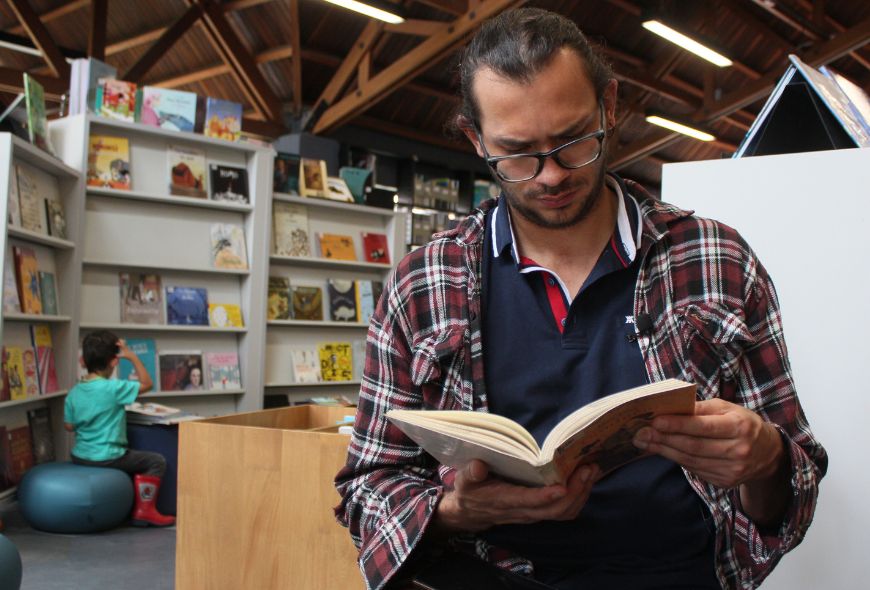Introducción: El lugar que habito
Soy el menor de una familia tradicional de clase media colombiana, nací en los noventa. Tuve una niñez, en principio, ajena a los problemas que asediaban al país en aquella época. Todo lo que acontecía relacionado con la violencia eran rumores para un niño nacido y criado en el casco urbano de La Ceja, Antioquia. Sin embargo, recuerdo vagamente algunos episodios “aislados” —al menos para mí en ese momento—, que eran parte de cierta “cotidianidad”.
La cafetería de mi padre era visitada con frecuencia por un señor con el fin de cobrar la “vacuna”, un pago a cambio de "protección" y "mantenimiento del orden". Pero eso no pudo detener que unos hombres armados, a bordo de una Hilux verde, asesinaran a un muchacho habitante de calle cerca de la cafetería. Ante la mirada perpleja de un niño que esperaba a un compañero en la esquina, un sujeto le disparó desde el carro al chico habitante de calle directo en la cabeza. Me asomé con la curiosidad propia de un niño de 10 años al lugar donde permanecía el cuerpo, mirando como esa noche fría contrastaba con el calor emanado de los balazos, del cuerpo caído justo al frente de la biblioteca municipal.
Esos atisbos de violencia no los comprendí sino hasta un tiempo después, cuando decidí estudiar Filología Hispánica en la Universidad de Antioquia, y la literatura me abrió las puertas para asomarme a momentos atroces de nuestra historia e intentar comprender su naturaleza, sus justificaciones, su terrible huella. Pero, más importante aún, la manera en la que tantas personas han logrado transformar esos dolores en lecciones de vida, en herramientas para comprender lo sucedido y para intentar mandar un mensaje de no repetición.

De esta manera, el camino y las preguntas fueron develándose y transformándose constantemente. Ha sido en la docencia en donde he podido encontrar diferentes maneras de pensar y de sentir provenientes de generaciones que quieren no solo comprender, sino también sumar esfuerzos para que esa comprensión sea, ante todo, acción. Es así como he podido liderar diferentes procesos educativos que involucran elementos académicos, pero también de participación ciudadana, de conocimiento del territorio y de reflexión en torno a la paz y a la reconciliación en nuestro país.